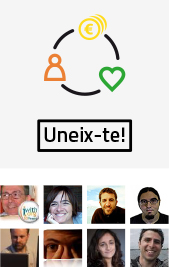Nota del blog. En la foto estamos comiendo con el gran cineasta italiano Carlo Lizzani, recientemente fallecido. Participamos junto a Carlo en un acto de homenaje a Giuseppe Di Vittorio, padre del sindicalismo italiano.
Fausto Bertinotti
Una imprevista presencia profética ha desgarrado el aire de nuestro tiempo, un aire –especialmente en Occidente-- que se ha hecho pesado y opaco y ha vuelto a poner la mirada abierta en el futuro del hombre. De la Cátedra de esta misma Iglesia, de la que había traído una de las aversiones más orgánicas a la modernidad, el Papa Francisco, toma, incluso mientras ella vive una profunda crisis, el núcleo central, la promesa no mantenida y la hace revivir en el diálogo con su propio, renovado, proyecto de fe.
En el testimonio de Francisco hay un punto cardinal para el diálogo entre creyente y no creyentes. Que se define a través de un auténtico y verdadero ultrapasar las Columnas de Hércules mediante la entrada en otro mar, un mar abierto. Escribe Francisco: «La cuestión para quien no cree en Dios está en obedecer a su propia conciencia. El pecado, incluso para quien no tiene fe, está en no seguir la propia conciencia. Escucharla y obedecerla significa decidirse frente a lo que se percibe como bien o como mal. Y sobre esa decisión se juega la bondad o maldad de nuestra actuación».
Creo que este Papa le debe mucho a la ruptura dramática de Benedicto XVI. La experiencia de Bergoglio no se habría podido fundamentar sin una «ruptura», sin el «no» que le antecede. Benedicto XVI es el protagonista con su último acto. Oculta por el acto extraordinario de un Pontífice que dice «dimito» es la confesión de la propia fragilidad humana, pero que de ella vuelve a emerger la inocencia.
El inocente puede afirmar que el rey está desnudo. Sobre esta substracción al poder se edifica el pontificado de Bergoglio. Se llama Francisco como quien indica la vía para substraerse al poder de la institución sin entrar en conflicto con ella. Pero la discontinuidad de Francisco con Benedicto XVI es fuerte y clara incluso sobre el testimonio en el siglo, sobre la gran cuestión moderna de la conciencia individual y del derecho.
También Benedicto XVI había llevado la Iglesia a la confrontación con el siglo, aunque por otro camino: el de la relación entre fe y razón. En el Bundestag de Berlín reivindicó: «Contrariamente a otras religiones, el cristianismo nunca impuso al Estado y a la sociedad un derecho revelado» […] «aunque ha indicado a la naturaleza y a la religión cuáles eran las fuentes auténticas del derecho; ha indicado a la armonía entre razón objetiva y subjetiva, una armonía, sino que presupone que ambas están basadas en la Razón creadora de Dios». A muchos le pareció que era una apertura a la laicidad. Pero, sin embargo, la razón seguía siendo dependiente de la luz de Dios, la verdad accesible sólo a quien está iluminado por ella. Caritas in veritate.
Francisco sobrepasa estas columnas. Su discurso se caracteriza por el curso teológico que, incluso en la renovación, con el fin de hacer uso del prefijo «neo» introduce sus raices en la Escolástica , la Tradición. Francisco
Se empieza por la experiencia humana. El pasaje abre el camino a la riqueza de la convivencia. La ruptura es límpida. Su raíz puede encontrarse, quizá, en la Iglesia antigua. Por lo demás, en los lejanos orígenes de los grandes movimientos hay más futuro que en su reciente historia. Pablo de Tarso, en la Epístola a los Romanos, escribió: «Cuando los paganos, que no tienen la Ley (la Torah ) actúan por naturaleza siguiendo la Ley , demuestran que, aunque no tengan ley, son leyes para ellos mismos; demuestran que todo lo que la Ley exige está escrito en sus corazones como resultado del testimonio de su conciencia».
Hoy es decisivo este pasaje. Creyentes y no creyentes pueden volver a caminar juntos cuando las calles son las de la liberación. El alcance del mensaje, respecto al orden existente, en la cultura dominante y al sentido común, es revolucionario. La fe de Francisco y la conciencia del hombre se encuentran en el rechace de la resignación de los males del mundo. La ruptura de Francisco restituye al testimonio de fe una misión de autonomía y de reto al presente, al siglo, a este orden mundial. Vuelve el irresistible: «Somos hombres en este mundo pero no de este mundo».
Enzo Bianchi ha recordado justamente el «Camminare insieme» [Caminar juntos] del cardenal Michele Pellegrino en el Turín de los primeros años setenta. Pero aquel era tiempo de la esperanza y este es el Pontífice. Cierto, el espíritu del Concilio Vaticano II vuelve a hacerse sentir tras su progresiva reducción al silencio en los últimos tiempos de la historia y de la Iglesia. Perola Gaudium et spes.
Los actos de Francisco sorprenden porque rompen con la imagen que la Iglesia ha querido dar en estos últimos siglos de la presencia del Pontífice en el mundo, con el ceremonial de lo Sagrado cuya representación pública, como vértice y modelo, era el Papa. En un mundo, donde lo virtual y la apariencia son los signos de los tiempos, el Papa exige la reunión de la apariencia con el ser, reencontrar la autenticidad. La praxis de Francisco es parte de su revolución. No se debe olvidar que es un «Papa venido del fin del mundo» y que ha querido llamarse Francisco. Podemos interpretar sus actos no como una ausencia de teología, sino como una teología de la praxis. Se podría decir, llevándonos por una célebre fórmula, que Francisco pone la fe con la cabeza alta y los pies en tierra caminando con los pies descalzos.
Es significativo que un teólogo como Leonardo Boff no haya buscado en el Papa ninguna proximidad con su teología de la liberación, sino que haya leído en la praxis de Francisco la búsqueda de lo divino en el hombre y en la liberación del hombre de toda forma de opresión y alienación. La pobreza se revela, en las palabras de Francisco, como una encrucijada decisiva. Una pobreza elegida –en la Iglesia y de la Iglesia —incluso para combatir las pobrezas, todas las pobrezas que se han impuesto a muchos por la acumulación de poder y de dinero en las manos de unos pocos. Palabras como piedras. Palabras, las del Papa, que no se limitan a la denuncia de los males sino que se dirigen a sus causas: al poder, a la riqueza, al dinero.
Bastan las palabras del Angelus del 8 de setiembre en las que el no a la guerra se acompaña de la denuncia de los intereses materiales que la general: desde la producción y el tráfico de armas al suministro de energías. Más todavía, las palabras de denuncia de este sistema económico: «Este sistema económico tiene un ídolo que se llama dinero». Las intolerables injusticias, la destrucción de la humanidad de nuestro tiempo tienen ahí su histórica primera causa. De su rechace nace el deseo de caminar juntos.
Traducción a cargo de la Escuela de Traductores de Parapanda.