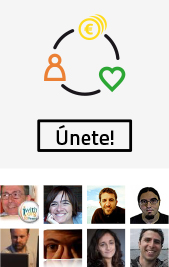Bernal, técnico de la ONG Alianza por la Solidaridad, trabaja junto indígenas tikunas y huitotos, para poner freno a la pandemia
Diego Bernal, colombiano caribeño, tenía pensado ir a pasar sus vacaciones a la Amazonía de su país desde hace meses. No imaginaba que iría, pero no de turista sino para convivir con los indígenas tikunas y huitotos, trabajando junto a ellos para poner freno a un invisible fragmento de ADN que salió de un lugar de China para acabar en las orillas del río más salvaje y grande del mundo.
Bernal, técnico de la ONGD Alianza por la Solidaridad, acaba de regresar de un periplo por la selva y, mientras hace cuarentena en su casa de Bogotá, aún asimila lo aprendido de esos pueblos de campesinos y carpinteros a los que el COVID-19 podría fulminar, tal como dice la historia previa.
En el departamento de Amazonas se habían confirmado a día 4 de julio, más de 2.300 casos de la COVID-19 y 89 fallecidos y su capital, Leticia, es un foco de contagio para las comunidades que hay alrededor, a las orillas del gran Amazonas, que son las que que ha visitado Diego durante varias semanas. Formaba parte de un consorcio de ONGs que fue para apoyar en el acceso al agua potable, alimentación, materiales higiénicos y divulgación de información fiable sobre la pandemia.
“Cuando llegué a las comunidades, a finales de mayo, me sorprendió cómo las habían protegido con sus medios, usando su medicina tradicional en cuanto sentían que alguien tenía fiebre. Yo también la tomé por si acaso. Algunos de la guardia indígena ya tenia tiene trajes de bioseguridad que les han proporcionado y se han organizado controlando quien entra y quien sale, obligando a hacer seguir un protocolo de desinfección. No quieren riesgos”, explica Bernal.
En Amazonas, muy cerca de la frontera con Perú y Brasil, conviven hoy 23 etnias con unas 47.000 personas que históricamente van y vienen por el río comerciando, intercambiando sus cultivos y otros productos. Pero el coronavirus lo hizo imposible. Y los sistemas de salud que ya no iban mal, colapsaron.
Mientras escribo esto, los hospitales de Leticia siguen saturados y los protocolos preventivos no parecen muy adecuados. “Algunos indígenas de la comunidad de Zaragoza a los que les hicieron pruebas se enteraron de que eran positivos en COVID-19 porque escucharon en la televisión que en su comunidad había casos; nadie les avisó, nadie les dijo que se aislaran.
Es un panorama muy preocupante. Ni siquiera tenían agua segura para la higiene básica, que recomienda la OMS. En nuestro propio equipo debimos extremar las precauciones después de mantener reuniones en instituciones donde no se tomaban todas la medidas de protección”, recuerda.
Ocuparse del proyecto WASH (agua, saneamiento e higiene, por sus siglas en inglés), centrado en el acceso a agua segura y los saneamientos, ha sido el eje del trabajo del ‘SuperWash’ , como han apodado a Diego por su capacidad de movimiento en una zona de que no conocía. En algunas comunidades a las que llegó, tenían sistemas de agua y saneamiento tan deteriorados que no se usaban desde hacía mucho tiempo.
En un mes, el equipo de Alianza trabajó en 11 lugares distintos, tanto en comunidades de carretera (llamadas por su punto kilométrico, porque surgieron al borde del asfalto en mitad de la selva), como otras junto al río; también en un geriátrico, una penitenciaria con muchos casos de COVID-19, en barrios de Leticia y en el hospital de Puerto Nariño.
“No fue fácil elegir adónde ir entre tantas necesidades como hay, pero los recursos disponibles son limitados. En general, los sistema de abastecimiento de agua que vimos estaban muy deteriorados o no existían”, explica a su regreso.
Una de las medidas que los indígenas amazónicos han puesto en marcha para protegerse son pequeñas casetas a la entrada de las comunidades, donde se instalan tanques de agua limpia, gracias a filtros de arcilla, para lavarse las manos. Por allí pasa cualquier persona que entra o sale, bajo la vigilancia de la tradicional guardia indígena, formada por miembros escogidos en la comunidad entre sus pobladores.
Donde no había caseta, porque escasean el dinero para cualquier compra de materiales que no hay en el entorno, hubo que construirla, siempre con permiso del jefe o curaca. “Son grandes trabajadores de la madera, pero tuberías, tanques, filtros, cloro… Eso es lo que no tienen”, explica Diego.
Como testimonian las fotos, su encuentro con tikunas o huitotos poco tuvo que ver con la imagen de los documentales. En algunos lugares les recibían vestidos de negro de arriba a abajo, mascarillas y guantes. “En la comunidad Kilómetro 7 habitan 296 personas y tenían pensado utilizar la guardería infantil como centro de aislamiento si tienen un brote, así que pusimos un sistema de agua. Están muy organizados y aunque se sienten protegidos por su ‘sabio’, que es su médico tradicional, les dejábamos también ‘kits de higiene’, sobre todo para los guardas”, añade. Estos kits incluyen mascarillas, jabón, detergente…
Son tantas la comunidades con necesidad de apoyo que antes de ir se hizo una exhaustiva selección de las que tenían una situación más precaria con ayuda de las autoridades locales. “Estar confinados les impide intercambiar productos con otras comunidades o vender y tener algún dinero para cosas que no tienen y necesitan. Ahora mismo, están preocupados por su seguridad alimentaria. Y les da pánico pensar en ir a un hospital”, comenta el joven técnico.
Aunque aún está a la espera de los resultados de la prueba que le han hecho al regreso para ver si es positivo, Diego Bernal ya está pensando en la siguiente misión, a finales de julio. “No olvido cómo me han recibido en sus malocas, me han ofrecido su comida y me han enseñado su cultura”, recuerda.
Por Rosa M. Tristán, Alianza por la Solidaridad
Fuente: Blog Planeta Solidario. La Vanguardia.