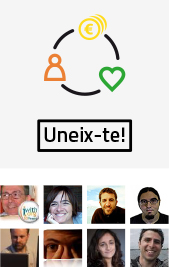28/04/2022 - Ponència de Julián Vadillo
Ja podeu consultar la Ponència de Julián Vadillo al nostre fons documental
Jornades Upec El temps de les Cireres
Ponència: de Julián Vadillo
Hasta la llegada de las grandes revoluciones, la Comuna de París era el ejemplo a seguir por la inmensa mayoría de las organizaciones y doctrinas obreras, como el fenómeno más acabado de sus perspectivas revolucionarias. En
ningún momento el acontecimiento dejó de ser un ejemplo a seguir para los trabajadores organizados del mundo y su reivindicación y recuerdo formaba parte de la estructura de los organismos obreros…
L'entrada Ponència de Julián Vadillo ha aparegut primer a Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya.
19/04/2021 - La Comuna de París y el municipalismo
Miguel Salas 18/04/2021

La magnitud y grandiosidad de la gesta de los comuneros de París, su enfrentamiento con el Estado, la democracia directa (participación y revocabilidad de los electos) y las medidas igualitarias y fraternales que empezaron a poner en práctica dejaron en segundo plano el análisis municipal, comunal, de su epopeya. Anteriormente analizamos en este artículo las condiciones de la rebelión parisina y sus medidas revolucionarias. En esta ocasión reflexionamos sobre la importancia del municipalismo en los procesos revolucionarios y lo que la Comuna nos enseña para los actuales proyectos emancipatorios.
Una tradición democrática y revolucionaria
En los últimos años se habían producido importantes cambios en París. El primer desarrollo capitalista tendió a concentrar la industria y la población en las grandes ciudades. En 1851 tenía alrededor de un millón de habitantes. En la década de 1880 ya superaba los dos millones. Después de la revolución de 1848 la burguesía organizó el desmantelamiento del antiguo París para abrir grandes avenidas y de paso dificultar las barricadas que tantas veces habían ocupado sus calles. Ese enorme plan urbanístico facilitó un proceso especulativo de proporciones inmensas. El llamado plan Haussmann modificó el centro de la ciudad (el que ahora conocemos) y desplazó a miles de familias trabajadoras hacia el este, norte y periferia de la ciudad. La división de clases se hizo evidente también en el terreno espacial. La que fue conocida como la “Ciudad de la Luz” se limitó al París moderno; a los barrios populares tardó en llegar la electricidad y la mejora de sus condiciones de habitabilidad. Esta transformación se combinó con el autoritarismo y la represión de la época. La ciudad era dirigida por el prefecto del Sena y un prefecto de policía que nombraban a los representantes de los distritos que regulaban la vida administrativa de la ciudad. La democracia brillaba por su ausencia.
Era tanto el temor a París que tenían las clases dirigentes que solo tuvo alcaldes elegidos durante la revolución francesa de 1789; Napoleón Bonaparte liquidó ese derecho, que solo pudo recuperarse tras la revolución de 1848 hasta 1851 y en las elecciones a la Comuna de 1871. Desde 1871 hasta 1977, ¡casi 100 años!, París no pudo elegir democráticamente a sus representantes municipales.
La idea de la comuna estaba ligada a la tradición democrática y revolucionaria, tanto como respuesta a los abusos señoriales como a la organización propia de lo que era común de las gentes. Como estudió Marc Bloch en Les caractères originaux de l’Histoire rurale française: “En muchos lugares, desde el siglo XIII en adelante, se constituyeron, en la administración de la parroquia, las “fábricas”, comités elegidos por los parroquianos y reconocidos por la autoridad eclesiástica: ocasión para los habitantes de encontrarse, de debatir los intereses comunes, en una palabra, tomar conciencia de su solidaridad”. Con el tiempo ese tipo de organismos se fue ocupando de gestionar y disputar con el señor feudal los intereses comunes tanto en las aldeas como en las ciudades, por ejemplo, eligiendo al vaquero común, los vigilantes de las viñas, los suministradores, resolviendo sobre las diferencias, etc. En ciertos lugares tuvieron un reconocimiento legal que indicaba su sentido comunal, que “no se trataba de individuos, uno a uno”. “La asociación -escribe Marc Bloch- se llamaba ‘comuna’, y cuando sus miembros eran bastante poderosos, bastante hábiles y, por supuesto, felizmente secundados por las circunstancias, lograban que el señor reconociera su existencia y los derechos de grupo”.
La revolución francesa de 1789 dio un nuevo impulso a la comuna reconociéndola legalmente para toda Francia, y especialmente la de París jugó un papel decisivo tanto tras la toma de la Bastilla como en el levantamiento del 10 de agosto de 1792, con la detención del rey y la posterior proclamación de la república. “Las asambleas de distrito […] administraban por sí mismas sus barrios y pretendían además controlar todos los actos del alcalde y de la Asamblea de la Comuna que ellas mismas habían elegido: la soberanía nacional suponía necesariamente para ellos el gobierno directo”. (1789. Revolución francesa. Georges Lefebvre)
En la Constitución de 1793 los jacobinos defendieron una política descentralizadora, “en cada comuna se organizaría una administración municipal y que los oficiales municipales serían elegidos por las propias asambleas comunales” (La Comuna de París. Roberto Ceamanos). Otra cosa es que posteriormente para defender la revolución tuvieran que adoptar transitoriamente una política centralizadora. Lamentablemente, la historia ha acabado identificando jacobinismo con el centralismo burocrático y opresor. La Comuna estuvo siempre identificada con las libertades y con la gestión de los intereses comunes de la población; por lo tanto, enfrentada a la autoridad, a la opresión y a la desigualdad.
Ayuda de los oprimidos, garantía contra la miseria
Cuando en marzo de 1871 París proclama la Comuna no hace más que continuar esa tradición democrática y revolucionaria: “Para el pueblo, el Consejo Municipal era la Comuna, la madre de antaño, ayuda de los oprimidos, garantía contra la miseria”. (Historia de la Comuna, Prosper Ollivier Lissagaray). Recordemos que Francia está en guerra, que la ciudad está sitiada por las tropas prusianas, que se ha proclamado la república y que hay una Asamblea Nacional y un gobierno elegido, -aunque represente los intereses de la burguesía- esté dispuesto a aceptar la rendición y se declara enemigo irreconciliable de la Comuna. Como explica Lissagaray, “no les sostuvo más que una idea, pero la idea lógica, parisiense por excelencia: asegurar a París su municipalidad”. Ese era también el objetivo de otras ciudades. En Lyon declaran: “La Comuna debe mantener el derecho a establecer y percibir sus impuestos, a formar su policía y disponer de su guardia nacional, dueña de todos los puestos y de los fuertes. […] Con la Comuna se aliviarán los impuestos, no se derrochará el dinero público, se implantarán las instituciones sociales ansiadas por los trabajadores. No pocas miserias y sufrimientos serán aliviados hasta que hagamos desaparecer la odiosa plaga social del pauperismo”.
Al proclamar la Comuna el gobierno de la nación se asusta, abandona París y huye hacia Versalles, llevándose con él toda la Administración del Estado. Es entonces cuando la Comuna se erige como defensora de lo común, se ocupa de organizar la vida en la ciudad que domina y convierte su experiencia en una imagen para todas las comunas y, de hecho, para el conjunto de la nación. Una de las primeras decisiones es dar legitimidad a la insurrección y convocar elecciones para elegir la comuna -elecciones municipales diríamos aquí- y exigir su reconocimiento.
La primera sesión de la Comuna está presidida por Beslay, un viejo revolucionario de 1848, que la saluda así: “La liberación de la Comuna de París es la liberación de todas las comunas de la República. Más valientes que vuestros antecesores, habéis salido adelante, y puede contarse con que la República saldrá adelante con vosotros. […] La República del 93 (1793) era un soldado que necesitaba centralizar todas las fuerzas de la patria, la República del 71 es un trabajador que necesita, ante todo, libertad para hacer que la paz sea fecunda. […] La Comuna se ocupará de lo que es local; el departamento, de lo que es regional; el gobierno, de lo que es nacional. Con que no pasemos de ese límite, el país y el gobierno se sentirán felices y orgullosos al aplaudir esta Revolución tan grande, tan sencilla”. Son palabras que expresan una cierta ingenuidad, pero es la manera más clara de expresar el tipo de sociedad a la que aspiraban.
La tradición hispánica
En casi todos los levantamientos populares, en la Edad Media y posteriores, está bien presente esa idea de lo común. Desde el siglo XIII hay constancia en Castilla de la formación de concejos, de la agrupación de los vecinos para ocuparse de los terrenos comunales, del reparto de la leña o las eras de uso común, así como de la organización de los trabajos de la comunidad, cuidado de caminos, pozos, etc. La palabra ayuntamiento tiene ahí su origen, la acción de juntarse. La rebelión irmandiña que levantó a Galicia en los años 1467-1469 es descrita como “la gran hermandad de todo el común”, y el relator Felipe de la Gándara “llama a las hermandades de Galicia comuneros para expresar también la idea de hermandad de todo el común” (citado por Isabel Beceiro. La rebelión irmandiña)
Pasa lo mismo con el levantamiento de los Comuneros de Castilla en 1520-1521. Las ciudades y los pueblos se alzan contra los impuestos abusivos de la Corona y lo hacen como siguiendo el patrón de otras rebeliones: “Lo que ya empezaba a llamarse Comunidad, es decir, el poder popular insurreccional, comenzó a adueñarse de todos los poderes municipales, uno tras otro. Los delegados de los diversos barrios de la ciudad (diputados) formaron un nuevo concejo municipal con la intención de gobernar la ciudad” (Los Comuneros. Joseph Pérez). Lo que empieza como una protesta de los municipios acaba enfrentándose a la monarquía y la Junta de Tordesillas “asumiendo todo el poder del Estado” en lo que el historiador José Antonio Maravall define como una “revolución democrática”. O como se explica en este artículo publicado en Sin Permiso: “La revolución de las Comunidades de Castilla forma parte, por derecho propio, de estas raíces que posibilitaron nuevas acometidas de los pobres libres contra la arbitrariedad del mundo patriarcal-feudal”. Quevedo lo convirtió en literatura identificando rebelde con comunero.
Esa tradición, salvando las distancias históricas, continuó en el cantonalismo de la época de la Primera República, en las elecciones municipales que propiciaron la llegada de la Segunda República, en la victoria de la izquierda en las primeras elecciones municipales tras el franquismo (Suárez prefirió retrasarlas temiendo que pudiera ocurrir un proceso parecido al de los años 30) Y, recientemente, con las candidaturas municipales que en el 2015 llevaron a diferentes fuerzas de las izquierdas a conquistar las alcaldías de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Pamplona, Santiago, A Coruña, etc. Además, una parte importante de las fuerzas políticas transformadoras y/o revolucionarias tienen su origen o se basan en una construcción municipal, desde abajo, poco a poco, pisando tierra. Es el caso de las CUP en Cataluña, de Bildu en el País Vasco, las Mareas gallegas, Barcelona en Comú o la CUT en Marinaleda.
La comuna del futuro
Si después de 150 años la Comuna de París sigue atrayendo nuestra atención es porque muchas de sus experiencias continúan aportando elementos prácticos y porque muchos de los caminos que abrió están aún por transitar. El principal es el de la participación democrática del pueblo en todas las decisiones del funcionamiento de la sociedad.
La Comuna no solo elegía a sus representantes, sino que en su corta duración planteó la elección democrática de los jueces, los jefes de policía y de los principales responsables políticos y administrativos. Ahora que nuestra democracia está limitada a la elección cada equis años y luego los votantes apenas tienen medios para ejercer ningún control, la Comuna lo resolvió mediante la revocabilidad si no cumplían lo acordado. Se suele decir que ese tipo de funcionamiento no es efectivo, que la complejidad de la actual sociedad no permitiría el “asamblearismo”. Quienes utilizan tales argumentos son los que prefieren un funcionamiento burocrático, delegado, que otros decidan y que mejor que los representantes estén lo más alejados posible de los representados. Eso, entre otras cosas, es lo que nos ha llevado al desprestigio de la política y de los políticos, a que sean técnicos y/o especialistas, o simplemente arribistas, que apenas tienen relación con los votantes, los que en su mayoría están supeditados a quienes tienen más medios económicos y de presión. La Comuna abrió otra vía, más democrática: la continua participación de la gente, el control de las decisiones y la revocabilidad de los representantes.
Otro aspecto a recuperar es la comuna, el municipio, como la célula básica de la organización social. Los comuneros lo expresaban así: “Que cada fragmento de la nación posea en germen la vida de la nación entera”. O sea, que los municipios tengan responsabilidad y poder sobre todo lo que afecta a sus ciudadanos, educación, sanidad, policía, impuestos, etc. y que las organizaciones superiores necesarias, áreas metropolitanas, provincias, diputaciones no sean órganos por encima de los municipios sino coordinaciones administrativas para facilitar o mejorar la utilización de los recursos.
En todo el proceso histórico de dominación burguesa se fue imponiendo la idea de nación como una superestructura que determinaba la sociedad en función de las necesidades económicas y políticas de las clases poseedoras. La propuesta que surge de la Comuna es construir la nación desde abajo, desde los municipios, no para sustituir a la nación sino para que esta sea la expresión popular de la proximidad entre los ciudadanos y sus instituciones. Claro que eso significaría un cambio radical en la conformación de todo el entramado institucional tan ajeno y separado de la ciudadanía. Se trataría de una revolución. Pues sí, efectivamente; eso fue la Comuna.
En sus escritos sobre estos acontecimientos, Marx expresó lo que los comuneros querían poner en práctica: “Como es lógico, la Comuna de París debía de servir de modelo a todos los grandes centros industriales de Francia. Una vez establecido en París y en los centros secundarios el régimen comunal, el antiguo Gobierno centralizado tendría que dejar paso también en provincias al gobierno de los productores por los productores. En el breve esbozo de organización nacional que la Comuna no tuvo tiempo de desarrollar se dice claramente que esta habría de ser la forma política que revistiese hasta la aldea más pequeña del país. […] No se trataba de destruir la unidad de la nación sino, por el contrario, de organizarla mediante un régimen comunal, convirtiéndola en una realidad al destruir el poder del Estado, que pretendía ser la encarnación de aquella unidad independiente y situada por encima de la nación misma, en cuyo cuerpo no era más que una excrecencia parasitaria”. [Ver más abajo la proclama de la Comuna explicando sus propuestas a la nación]
Otra de las lecciones de la experiencia comunera es que para crear algo nuevo y democrático que represente los intereses de la mayoría no se puede utilizar el viejo aparato del Estado existente hasta ese momento. “La Comuna -escribió Engels- tuvo que reconocer desde el primer momento que la clase obrera, al llegar al poder, no puede seguir gobernando con la vieja máquina del Estado que, para no perder de nuevo su dominación recién conquistada, tiene, por una parte, que barrer toda la vieja máquina represiva utilizada hasta entonces contra ella y, por otra parte, precaverse contra sus propios diputados y funcionarios, declarándolos a todos, sin excepción, revocables en cualquier momento”. La Comuna lo entendió bien a través de las nuevas formas de gobierno que fue creando y es una experiencia distinta a la idea de que las instituciones burguesas pueden cambiarse desde dentro. Una cosa es utilizarlas, formar parte de ellas porque se ha sido elegido, que sirvan como palanca para implantar ciertas reformas y organizar y movilizar a sectores populares… y otra, bien distinta, pretender que el cambio social podrá venir porque determinadas opciones políticas gobiernen esas instituciones, sean municipios, gobiernos autonómicos o del Estado.
Para repensar un futuro emancipador hay que volver la vista hacia la revolución de los obreros parisinos: para que la comuna o el municipio sea la base de la organización social; para que la participación del pueblo sea la regla cotidiana y no un hecho cada varios años; para que los elegidos sean controlados y revocables; para que haya un gobierno barato; porque, así organizada la sociedad, no necesitará ni rey ni monarquía, sino que adoptará la forma republicana. Así nos imaginamos el futuro de la comuna, un gobierno del pueblo para el pueblo.
¿Qué pide París?
[Declaración de La Comuna del 19 de abril de 1871]
El reconocimiento y consolidación de la República, la única forma de gobierno compatible con los derechos de las personas y el desarrollo regular y libre de la sociedad.
La autonomía absoluta del municipio se extenderá a todas las localidades de Francia y asegurará a cada una la totalidad de sus derechos y a todos los franceses el pleno ejercicio de sus facultades y sus aptitudes, como ciudadanos y trabajadores.
La autonomía de la Comuna solo estará limitada por el derecho de igual autonomía de todas las otras Comunas adheridas en el contrato, la asociación de las cuales tiene que asegurar la unidad francesa.
Los derechos inherentes a la Comuna son:
La votación del presupuesto comunal, ingresos y gastos; la fijación y el reparto de los impuestos; la dirección de los servicios locales; la organización de su magistratura, de la policía interior y de la enseñanza; la administración de los bienes pertenecientes a la Comuna.
La elección de la responsabilidad, por elección o por concurso, y el derecho permanente de control y de revocación de los magistrados y funcionarios municipales de todos los rangos.
La garantía absoluta de la libertad individual, de la libertad de conciencia y de la libertad de trabajo.
La participación permanente de los ciudadanos en los asuntos comunales por la libre manifestación de sus ideas, la libre defensa de sus intereses; siendo la encargada de asegurar el libre y justo ejercicio del derecho de reunión y de publicidad, la Comuna garantizará estas manifestaciones.
La organización de la defensa urbana por la Guardia nacional, que escoge sus jefes y velará únicamente por el mantenimiento del orden dentro de la ciudad.
Paris no quiere nada más a título de garantías locales, a condición, por supuesto, de reencontrar en la gran administración central, delegación de las Comunas federadas, la realización y la práctica de los mismos principios.
Pero, a favor de su autonomía y aprovechando su libertad de acción, Paris se reserva el derecho a poner en pie como crea conveniente las reformas administrativas que reclama su población, así como a crear las instituciones propias y a desarrollar y propagar la instrucción, la producción, el intercambio y el crédito; a universalizar el poder y la propiedad según las necesidades del momento, el deseo de los interesados y los datos suministrados por la experiencia.
Nuestros enemigos se engañan o bien engañan al país cuando acusan Paris de querer imponer su voluntad o superioridad al resto de la nación, y de pretender una dictadura que, en realidad, sería un verdadero atentado contra la independencia y la soberanía de las otras Comunas.
Se engañan o bien engañan al país cuando acusan a Paris de querer la destrucción de la unidad francesa constituida por la Revolución, que nuestros padres aclamaron cuando concurrieron a la Fiesta de la Federación desde todos los puntos de la vieja Francia [1].
La unidad tal como nos ha sido impuesta hasta hoy por el Imperio, la monarquía o el parlamentarismo, no es otra cosa que la centralización despótica, estúpida, arbitraria y cara.
La unidad política, tal como la quiere Paris, es la asociación voluntaria de todas las iniciativas locales, el concurso espontáneo y libre de todas las energías individuales con un objetivo común: el bienestar, la libertad y la seguridad de todos.
La Revolución comunal, iniciada por la iniciativa popular el 18 de marzo, inaugura una era nueva de la política, experimental, positiva y científica.
Es el fin del viejo mundo gubernamental y clerical, del militarismo, del burocratismo, de la explotación, de la especulación, de los monopolios, de los privilegios, a los que el proletariado debe su servidumbre, y la patria sus desgracias y sus desastres.
Que esté tranquila esta estimada y gran patria, engañada por las mentiras y las calumnias.
La lucha emprendida entre Paris y Versalles no se puede acabar con compromisos ilusorios: la solución no puede ser dudosa. La victoria perseguida por la indomable energía de la Guardia nacional, se corresponderá con la idea y con el derecho.
¡Hacemos un llamamiento Francia!
Advertida de que Paris en armas posee tanta calma como valentía; que sostiene el orden con tanta energía como entusiasmo; que Paris se sacrifica tanto con la razón como con el heroísmo; que no se ha armado si no es por devoción, por la libertad y la gloria de todos, ¡que Francia cese este conflicto sangriento!
Francia tiene que desarmar Versalles con la manifestación solemne de su irresistible voluntad.
Llamada a beneficiarse de nuestras conquistas, que ella se declare solidaria de nuestros esfuerzos; ¡que ella sea nuestra aliada en estos combates que no puede acabar de otra manera que por el triunfo de la idea comunal o por la ruina de Paris!
Nosotros, ciudadanos de Paris, tenemos la misión de cumplir las tareas de la revolución moderna, la más amplia y fecunda de todas las revoluciones que han iluminado la historia.
¡Tenemos el deber de luchar y de vencer!
Nota:
[1] Concentración nacional en París el 14 de julio de 1790, un año después de la toma de la Bastilla.
L'entrada La Comuna de París y el municipalismo ha aparegut primer a Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya.
29/03/2021 - Cronología de la Comuna de París
Miguel Salas – 21/03/2021

1870
Julio: Napoleón III declara la guerra a Prusia. Los trabajadores franceses intentan resistir y se dirigen a los de Alemania: “Hermanos, protestamos contra la guerra; queremos paz, trabajo y libertad. Hermanos, no escuchéis las voces a sueldo que tratan de engañaros respecto al verdadero espíritu de Francia”. Los trabajadores de Berlín, respondieron: “También nosotros queremos paz, trabajo y libertad. Sabemos que a un lado y otro del Rin viven hermanos con los cuales estamos dispuestos a morir por la República universal”. Pero no es suficiente para detener la guerra.
Septiembre: el día 2 el ejército francés es derrotado en Sedán y Napoleón hecho prisionero. Cuando el 4 la noticia llega a París se proclama la República. El 19 el ejército prusiano inicia el asedio de París. La burguesía francesa apenas resiste, prefiere rendirse antes que enfrentarse a la respuesta del pueblo trabajador.
Octubre: el pueblo no quiere el armisticio y el 31 ocupa las calles de París exigiendo defender la ciudad y el país. Se oyen los primeros gritos a favor de la Comuna, pero los batallones militares franceses reducen al pueblo movilizado.
1871
Enero
5. El ejército prusiano empieza a bombardear París.
6. El Comité Central de los 20 distritos de París responde: “¡Paso al pueblo! ¡Paso a la Comuna!”
18. El pan empieza a ser racionado.
28. Capitulación de París
Febrero
8. Ante el hundimiento del régimen napoleónico y la proclamación de la república, el gobierno prusiano de Bismarck exige la convocatoria de elecciones para poder imponer sus condiciones a un gobierno “legítimo”. El resultado da la mayoría absoluta a las derechas, las elecciones habían sido convocadas con urgencia y las ideas republicanas apenas habían penetrado en el conjunto del país. Esta será una de las causas del enfrentamiento entre la Asamblea Nacional, partidaria de ceder a las exigencias prusianas, y el pueblo de París y las ciudades, dispuestos a luchar y defender la república. En París, se presentan candidatos que expresan la independencia de la clase trabajadora: “Esta es la lista -decía- de los candidatos presentados en nombre de un mundo nuevo por el partido de los desheredados. Francia va a reconstituirse nuevamente: los trabajadores tienen derecho a hallar y ocupar su puesto en el orden que se prepara. Las candidaturas socialistas revolucionarias significan: denegación a quienquiera que sea, de poner a discusión la República; afirmación de la necesidad del advenimiento político de los trabajadores; caída de la oligarquía gubernamental y del feudalismo industrial”.
Marzo
1. El ejército prusiano desfila por los Campos Elíseos en una ciudad silenciosa y en duelo.
10. La Asamblea Nacional se instala en Versalles. Deroga la moratoria de los alquileres y suprime el salario a los guardias nacionales.
15. Una asamblea de 1.325 delegados representando a 215 batallones votan los estatutos del Comité Central de la Guardia Nacional.
18. El gobierno intenta arrebatar los cañones a la Guardia Nacional. En Montmartre es descubierta la operación. La indignación se extiende por toda la ciudad y se produce un levantamiento general. El gobierno huye a Versalles. El Comité Central de la Guardia Nacional se instala en el Ayuntamiento como el único poder de la ciudad.
19. La Guardia Nacional ocupa todos los lugares abandonados por el gobierno. Se convocan elecciones municipales para el día 26 para legitimar democráticamente la insurrección.
23. La Comuna en Lyon. En los siguientes días se proclama en Narbonne, Saint-Etienne, Marsella, Toulouse, Limoges, Le Creusot (Borgoña)
24. Los Jardines de las Tullerías se abren para disfrute del pueblo.
26. Las elecciones dieron la mayoría, el 83% de los votos emitidos, a los partidarios de la Comuna. De 474.569 inscritos (las mujeres todavía no tenían derecho a voto) votó el 48%. Los barrios burgueses boicotearon la elección y muchos otros no pudieron votar o por estar en el ejército o por haber huido de la ciudad.
28. Una impresionante manifestación calculada en unas 200.000 personas aclama a los elegidos para dirigir la Comuna. El Comité Central de la Guardia Nacional, que había tenido el poder en sus manos, dimite en favor de la Comuna, después de haber decretado la abolición de la escandalosa “policía de moralidad” de París.
29. Se condonan los alquileres de viviendas desde octubre de 1870 hasta abril de 1871. Las cantidades ya abonadas servirán para futuros pagos de alquileres.
30. Abolición del servicio militar obligatorio y el ejército permanente. La única fuerza armada es la Guardia Nacional, formada por todos los ciudadanos. Se suspende la venta de objetos empeñados en las casas municipales de préstamos. Se confirman en sus cargos los extranjeros elegidos para la Comuna, pues “la bandera de la Comuna es la bandera de la República mundial”.
ABRIL
1. Para combatir la burocracia y los privilegios, el sueldo máximo que podrá percibir un funcionario de la Comuna no podrá exceder de 6.000 francos, por encima del salario medio obrero, pero limitativo para impedir abusos. El gobierno de Versalles empieza a reorganizar el ejército.
2. Se decreta la separación de la Iglesia y el Estado y la supresión de todas las partidas del presupuesto del Estado para fines religiosos, declarando propiedad nacional todos los bienes de la Iglesia.
5. En vista de que las tropas de Versalles fusilaban diariamente a los combatientes de la Comuna capturados, se dicta un decreto ordenando la detención de rehenes, pero esta disposición nunca se llevó a la práctica.
6. El 1377 Batallón de la Guardia Nacional saca a la calle la guillotina y la quema públicamente, entre el entusiasmo popular.
8. Se ordena que se eliminen de las escuelas todos los símbolos religiosos, imágenes, dogmas, oraciones, “todo lo que cae dentro de la órbita de la conciencia individual”.
10. Se vota un decreto por el cual todas las familias “legítimas o no” tienen los mismos derechos. Llamamiento de La Comuna dirigido a los campesinos: “Nuestro triunfo es vuestra única esperanza”.
11. Se constituye la Unión de las mujeres para la defensa de París y la atención a los heridos.
12. Se acuerda la demolición de la Columna Triunfal de la plaza Vendôme, fundida con el bronce de los cañones tomados por Napoleón después de la guerra de 1809, por ser un símbolo de chovinismo e incitación a los odios entre naciones.
14. En Versalles se aprueba una ley por la que los alcaldes de París no podrán ser elegidos sino nombrados por el gobierno.
16. Se abre un registro de todas las fábricas clausuradas por los patronos y se preparan los planes para reanudar su explotación con los obreros que antes trabajaban en ellas, organizándolas en sociedades cooperativas, y se empieza a planear la coordinación de todas estas cooperativas en una gran unión productiva.
25. Se requisan los pisos vacíos para alojar a los habitantes de los barrios bombardeados.
27. Se prohíben las multas y retenciones sobre los salarios con que los patronos penalizaban a los trabajadores.
28. Se declara abolido el trabajo nocturno de los panaderos y la supresión de las oficinas de colocación, que durante el Segundo Imperio eran un monopolio de ciertos sujetos designados por la policía.
30. Se clausuran las casas de empeño, una forma de explotación privada de los obreros, en pugna con el derecho de éstos a disponer de sus instrumentos de trabajo y de crédito.
MAYO
5. Se dispone la demolición de la Capilla Expiatoria que se había erigido para expiar la ejecución de Luis XVI (durante la revolución francesa de 1789)
16. Demolición de la columna de la Place Vendôme
21. Inicio de la Semana Sangrienta. El ejército de Versalles penetra en Paris. La Comuna solo puede ofrecer una resistencia desorganizada.
22. Los versalleses empiezan a realizar ejecuciones sumarias de los detenidos.
23. Montmartre cae en manos de los versalleses.
28. 147 detenidos son fusilados en los muros del cementerio Père Lachaise. El lugar pasará a la historia como el Muro de los Federados en honor a los muertos de la Comuna. Una brutal represión se desarrollará durante los meses siguientes. Miles de personas serán fusiladas y muchas más serán deportadas.
https://www.sinpermiso.info/textos/cronologia-de-la-comuna-de-paris
L'entrada Cronología de la Comuna de París ha aparegut primer a Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya.
29/03/2021 - 150 años. ¡Vive La Commune!
Miguel Salas 21/03/2021

Todo empezó un 18 de marzo de 1871. Por primera vez en la historia el pueblo trabajador tomó en sus manos su propio destino y abrió el camino para una nueva etapa de la humanidad. 150 años después sigue siendo un acontecimiento histórico que atrae todas las atenciones, ya sea para recordar, preguntarse sobre su actualidad o denigrarlo. La realidad es que, desde entonces, toda revolución, todo proceso transformador de la sociedad encontró en la experiencia de la Comuna de París referencias, espejo en el que mirarse y aprendizaje útil para la configuración de la nueva sociedad que imaginamos y deseamos.
Cada vez que se ha intentado “asaltar los cielos” -en feliz expresión acuñada por Marx- la Comuna ha estado presente. Fue una guía para los revolucionarios rusos, como un emblema en la revolución española o una expresión práctica de democracia revolucionaria y participación popular cuando había que oponerse a concepciones burocráticas de los procesos revolucionarios. Reapareció en el Mayo del 68 francés o en la rebelión zapatista en México. De una u otra forma, la Comuna siempre vuelve.
El levantamiento del pueblo parisino se inscribe en la serie de revoluciones que se desarrollaron durante el siglo XIX en toda Europa. En el transcurso de un siglo una parte de la sociedad europea hizo el recorrido desde la sociedad feudal que imperaba a finales del siglo XVIII hasta la primera revolución obrera a finales del XIX. Francia fue la catalizadora de esos procesos. La Revolución francesa de 1789 acabó con el régimen feudal y abrió paso al gobierno de la burguesía. Durante el siglo XIX se sucedieron tres repúblicas, dos imperios y dos monarquías. Algunos historiadores debaten si la Comuna fue el final del impulso iniciado por la Revolución francesa o si fue la primera revolución obrera. Las revoluciones nunca son perfectas ni corresponden a un canon preestablecido. El desarrollo de la sociedad no es uniforme, suele combinar pasos adelante con las cargas del pasado. La Comuna tuvo el honor de que por primera vez la clase trabajadora encabezara una revolución. En las anteriores el pueblo llano estuvo dirigido por la burguesía o por la pequeña burguesía, pero en la Comuna por primera vez se tomaron decisiones que ponían en cuestión la propiedad capitalista y tendían a organizar la producción a favor del interés colectivo, al mismo tiempo que se decidía profundizar en lo que los burgueses no se habían atrevido: una aplicación plena de las libertades, la separación entre la Iglesia y el Estado, el laicismo en la enseñanza o una educación para todo el pueblo. Fue una revolución que abrió las puertas hacia el futuro, no hacia el pasado. Uno de sus dirigentes, Leo Frankel, lo expresó así: “No hemos de olvidar que la revolución del 18 de marzo ha sido realizada por la clase obrera. Si no hacemos nada por esta clase, no veo la razón de ser de la Comuna”.
Guerra y traición
El levantamiento popular estuvo determinado por la crisis del Segundo Imperio de Napoleón III y la guerra que inició contra Prusia para intentar evitar su caída, que finalmente precipitaría su fin tras la derrota del ejército francés. Suele atribuirse a la Comuna un espontaneísmo que hay que poner en cuestión. Como en todas las revoluciones, hay condiciones materiales o crisis políticas que las preparan, como también una determinada conciencia y experiencia de las clases sociales que participan en ellas. Desde el año 1867 se habían declarado huelgas importantes, algunas de ellas reprimidas a sangre y fuego por el ejército; había una persecución intensa contra los dirigentes obreros, especialmente contra los afiliados a la Primera Internacional que se había fundado en 1864, y se habían ido fraguando diversas oposiciones, todas de carácter republicano pero con distintas visiones de clase, desde los republicanos burgueses hasta las diferentes tendencias obreras, blanquistas, jacobinos, proudhonianos, cooperativistas, internacionalistas, etc. En 1869 se convocaron elecciones, y aunque las ganó el régimen, se presentaron candidatos republicanos y socialistas que lograron 40 representantes de 280. No se hacían ninguna ilusión: “Los más hermosos discursos -decían- no han impedido nada, nada nos han dado; es menester hacer algo, sacudir el Imperio hasta descuajarlo”.
Por eso, tras la derrota del ejército francés en Sedan, el 4 de septiembre de 1870 se proclama la república con relativa facilidad. Pero la república no es más que un primer paso. El gobierno queda en manos de una alianza entre burgueses republicanos, dirigentes y militares del antiguo régimen e incluso con la colaboración de monárquicos, a cuya cabeza se coloca Adolphe Thiers. París y las ciudades importantes perciben que los nuevos gobernantes están dispuestos a un acuerdo con el invasor y que temen más al pueblo que a los ejércitos enemigos. “La resistencia es una locura”, dicen, pero el pueblo responde: “¡Defendednos! ¡Expulsemos al enemigo!”. De septiembre de 1870 a marzo de 1871 se abre un foso entre los gobernantes y el pueblo. Se va abriendo paso la idea de la Comuna frente a las políticas del gobierno. En septiembre lo intentan en Lyon. El 31 de octubre un grupo blanquista lo intenta en París. Cuando la noche del 18 de marzo de 1871 el pueblo de París descubre la provocación de que su propio gobierno le quiere arrebatar los cañones y las armas, la suerte está echada. La Comuna es la respuesta.
La idea de la Comuna formaba parte de la tradición revolucionaria francesa. En la Edad Media representaba el ejercicio de ciertas libertades ciudadanas frente a la nobleza. Durante la revolución francesa la Comuna de París fue la organización municipal de la ciudad y uno de los pilares de la proclamación de la república tras el intento de huida del rey. Las tradiciones revolucionarias, la experiencia de la revolución de 1848 y la maduración de la clase trabajadora en la lucha contra Napoleón III confluyeron en la proclamación de la Comuna, el primer gobierno de los trabajadores de la historia.
Cambiar el mundo y la vida
En La guerra civil en Francia escribió Marx: “La clase obrera no exigía milagros de la Comuna. No tenía utopías fijas y acabadas […] no tiene ideales por realizar; sólo tiene que poner en libertad los elementos de la nueva sociedad”. La Comuna no tenía un programa previo. Todavía no existían partidos obreros o socialistas y las organizaciones obreras eran asociaciones con objetivos difusos, ya que el desarrollo de la clase obrera estaba todavía en sus inicios. Quienes tenían una idea más avanzada eran los internacionalistas (por estar afiliados a la Primera Internacional), pero eran muy minoritarios. Lo más impresionante de la Comuna es que respondiendo a la movilización y a las necesidades del pueblo de París configuró las bases políticas y sociales de la revolución social y de una nueva sociedad.
Al repasar los 72 días de su existencia sorprende la cantidad de decretos que aprobaron y pusieron en marcha, incluso en las condiciones de asedio, de enfrentamiento militar y de ausencia de muchos recursos. En esta cronología que publicamos puede seguirse ese proceso día a día. Uno de los primeros objetivos fue asegurar la alimentación, ya reducida por el asedio prusiano. Se creó una Comisión de Subsistencias para asegurar el abastecimiento y mantener precios estables. Se reabrieron los mercados, se fijó el precio del pan y de los alimentos esenciales y se intentó evitar los intermediarios para evitar la especulación. Funcionaron cooperativas de consumo y comedores colectivos que tuvieron mucho éxito. Se limitó el salario de los altos funcionarios. Todos los miembros de la Comuna debían ser elegidos y revocables, como los jueces y funcionarios públicos. Se suprimió el ejército permanente. Se decretó la separación entre la Iglesia y el Estado. La enseñanza pasó a ser gratuita y laica. Se tomaron medidas especiales para escolarizar a las niñas. Se suspendieron durante unos meses los alquileres de las viviendas. Se empezaron a agrupar las empresas para formar cooperativas… era un programa social y revolucionario que abría las perspectivas de un mundo nuevo.
La Comuna fue también una festiva explosión de participación democrática. Se deliberaba, se participaba en las decisiones, se elegía directamente tanto a los miembros de la Comuna como a los oficiales de la Guardia Nacional. Las mujeres, sin derechos ni reconocimiento, se organizaron, participaron en las decisiones y en los combates en las barricadas, aunque no llegaron a tener responsabilidades en la Comuna ni a obtener su derecho a voto. Se abrieron multitud de clubes políticos, algunos se instalaron en iglesias apropiadas por el pueblo. El Circo de Invierno, en el que cabían unas 6.000 personas, se convirtió en una especie de asamblea permanente. Allí se podía escuchar a los dirigentes de la Comuna, o participar en una asamblea de masones -que apoyaron a la Comuna- o encontrarse con una concentración de panaderos reunidos para celebrar la prohibición de trabajar por la noche. Hubo una explosión de la prensa escrita. El Diario Oficial de la República fue el órgano de la Comuna. Entre los periódicos partidarios de la Comuna estaban Le Cri de Peuple, dirigido por Jules Vallès; fue de los más leídos, con una tirada que podía oscilar entre 50.000 y 100.000 ejemplares. Le Pere Duchêne, Le Vengeur, Le Reveil, Le Châtiment, L’Action, Le Tribune du Peuple. Hubo periódicos feministas, como La Sociale. Se mantuvo una prensa republicana moderada, como Le Rappel, La Verité, Le Triomphe de la Republique, e incluso durante semanas siguieron editándose periódicos abiertamente contrarios a la Comuna, cuando fuera de París estaba prohibida y perseguida toda expresión escrita favorable a la Comuna.
El arte y la cultura se hizo accesible a la población. Se abrieron bibliotecas y museos con entrada gratuita y algunos abiertos por la noche. Los trabajadores de esos centros participarían en la toma de decisiones. Se impulsó un arte independiente del poder, se creó una Federación de Artistas dirigida por el pintor Gustave Courbet. También se creó una Federación Artística que agrupó a compositores, escritores y artistas dramáticos y líricos. Se abrieron teatros y organizaron numerosos conciertos.
La revolución quedó aislada en París y quizás no hizo lo suficiente para extenderla al resto del país. Hubo numerosas manifestaciones de apoyo y se proclamaron comunas en otras ciudades, como Lyon, Narbonne, Saint Étienne, Marsella y Limoges, pero fueron sofocadas a los pocos días. Se dirigieron llamamientos al pueblo francés y a los trabajadores del campo para establecer relaciones de apoyo y solidaridad, pero el asedio combinado de las tropas del gobierno francés de Versalles y las del ejército prusiano y el poco tiempo del que dispusieron impidió su desarrollo.
La Comuna fue consciente de que no podía limitarse a París. Se oponía a la centralización que la Monarquía y el Imperio habían impuesto, y aunque el debate no llegó a desarrollarse, se imaginaba la unidad de la nación como la asociación voluntaria de las comunas de toda Francia. El municipio sería la base, con las competencias que afectasen a su población; se federarían las comunas a nivel de departamento y región, las competencias y el gobierno central serían la expresión de las comunas y su función estaría limitada a los intereses nacionales y a la política exterior. Una organización democrática de arriba abajo. Marx lo explicó así: “Las pocas, pero importantes funciones que aún quedarían para un Gobierno central no se suprimirían, como se ha dicho, intentando falsear la verdad, sino que serían desempeñadas por agentes comunales y, por tanto, estrictamente responsables. No se trataba de destruir la unidad de la nación sino, por el contrario, de organizarla mediante un régimen comunal, convirtiéndola en una realidad al destruir el poder del Estado, que pretendía ser la encarnación de aquella unidad independiente y situada por encima de la nación misma, en cuyo cuerpo no era más que una excrecencia parasitaria”. (La guerra civil en Francia)
Represión brutal
La burguesía no podía soportar que la clase trabajadora dominara París y desde el primer momento fue preparando el ejército necesario para destruir la Comuna. No había posibilidad de conciliación. Quien lo intentó fracasó. La Comuna mostró un cierto grado de ingenuidad al no prepararse para ese enfrentamiento, no solo desde el punto de vista militar sino, por ejemplo, adueñándose del Banco de Francia, lo que hubiera sido un golpe importante para la economía de los capitalistas.
El 21 de mayo el ejército de Versalles abre las primeras fisuras en la defensa de París. Empieza lo que se llamará la Semana sangrienta por la brutal e indiscriminada represión que se abatirá sobre el pueblo de París. Se luchará barrio por barrio y casa por casa, pero el odio de la burguesía no tendrá ninguna consideración. “La industria parisiense quedó destruida a consecuencia de ello. Sus jefes de taller, contramaestres, ajustadores, obreros artistas que dan a su fabricación su valor especial perecieron, fueron detenidos o emigraron. La zapatería perdió la mitad de sus obreros; la ebanistería, más de un tercio; diez mil obreros sastres, la mayor parte de los pintores, fontaneros y plomeros desaparecieron; la guantería, la mercería, la corsetería y la sombrerería sufrieron el mismo desastre; hábiles joyeros, cinceladores y pintores de porcelana huyeron. La industria del mueble, que antes daba trabajo a más de sesenta mil obreros, tuvo que rechazar pedidos por falta de brazos. Un gran número de patronos que reclamaron a Versalles el personal de sus talleres recibieron la respuesta de que enviarían soldados para sustituir a los obreros” (Prosper-Olivier Lissagaray. Historia de la Comuna). Hasta la prensa favorable al gobierno acabó mostrando sus reservas: “¡No matemos más! -publicaba el París-Journal del 2 de junio-. ¡Ni a los asesinos, ni a los incendiarios! ¡No matemos más! No es su indulto lo que pedimos, sino una prórroga”. Pero el gobierno, con Thiers a la cabeza, quería acabar con toda resistencia para poder declarar: “El socialismo ha acabado por mucho tiempo”.
Todo termina el 26 de mayo. Hasta el último momento defendieron su obra los obreros de París. Lissagaray relata: “La última barricada de las jornadas de mayo es la de la calle Ramponneau. Por espacio de un cuarto de hora la defiende un solo federado. Por tres veces rompe el asta de la bandera versallesca enarbolada sobre la barricada de la calle París. Como premio a su valor, el último soldado de la Comuna consigue escapar” (Historia de la Comuna). El socialismo renacerá y aprenderá; necesitamos seguir aprendiendo de las lecciones de la Comuna.
https://www.sinpermiso.info/textos/150-anos-vive-la-commune
L'entrada 150 años. ¡Vive La Commune! ha aparegut primer a Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya.
29/03/2021 - Por qué celebramos la Comuna de París
William Morris – 25/03/2021

William Morris fue, en las palabras de E.P. Thompson, el único revolucionario ingles del siglo XIX que aceptó abiertamente y sin reservas la causa revolucionaria. Gran artesano, diseñador, poeta y escritor, Morris siempre guardaba una profunda preocupación por las causas artísticas y humanas y, con el paso del tiempo, esos mismos ideales le llevaron a cruzar lo que él llamaba el «río de fuego» y a convertirse en un socialista comprometido.
A medida que sus convicciones revolucionarias se fortalecían, se volvió cada vez más nítida la importancia de la memoria de la Comuna de París de 1871. Como recuerda Kristin Ross, entre todos los socialistas británicos, fue Morris quien defendió con más firmeza el legado vivo de la Comuna, a la que describió como «la piedra angular del nuevo mundo que está llamado a ser».
En el texto que reproducimos a continuación, «Por qué celebramos la Comuna de París», Morris conmemora –con su gran pluma– la tragedia que puso fin al experimento de 72 días de gobierno obrero. No obstante la derrota, el texto sigue siendo una llamada a todos los revolucionarios del mundo para que conmemoremos y materialicemos las promesas utópicas encarnadas en la Comuna. SP
Las «lunas y los días» nos traen de vuelta al aniversario de la tragedia más grande de los tiempos modernos, la Comuna de París de 1871, y nos plantean de nuevo a todos los socialistas la periódica tarea de celebrarla a la vez con entusiasmo e inteligencia. A la fecha las insolentes calumnias con las cuales se atacó a la causa, momentáneamente fallida, cuando el acontecimiento todavía estaba fresco en las mentes de los hombres, se han hundido en el opaco golfo de las mentiras, los encubrimientos hipócritas y las deducciones falsas que se llama historia burguesa, o se han convertido en una tenue pero profundamente arraigada superstición en las mentes de aquellos que disponen de información suficiente para haber oído de la Comuna, y de ignorancia suficiente para aceptar el mito burgués en lugar de su historia.
Una vez más es nuestro deber enaltecer la historia completa a partir de esta ponzoñosa tristeza y sacarla a la luz del día para que, por un lado, aquellos que todavía no han sido conmovidos por el Socialismo puedan aprender que hubo una moral que animó a quienes defendieron el París revolucionario contra los residuos entremezclados del desgraciado período del Segundo Imperio, y que esa moral todavía vive hoy en los corazones de muchos miles de trabajadores en todo el mundo civilizado, y año tras año y día tras día aumentan su fuerza y el apoyo que encuentra en las masas desheredadas de nuestra falsa sociedad; y por otro lado, para que nosotros los socialistas podamos reconocer con seriedad lo que sucedió y seamos capaces de extraer de los hechos a la vez un estímulo y una advertencia.
He escuchado decir, incluso a honrados socialistas, que es un error conmemorar una derrota; pero me parece que esto implica mirar, no solo a este acontecimiento, sino a la historia entera de una manera demasiado estrecha. La Comuna de París es tan solo un eslabón en la lucha de los oprimidos contra los opresores que se despliega a lo largo de toda la historia; y sin todas esas derrotas de los tiempos pasados hoy no tendríamos esperanzas en la victoria final. Tampoco estamos todavía suficientemente alejados en el tiempo de los acontecimientos como para juzgar en qué medida fue posible evitar el conflicto abierto en aquel momento, o para considerar la pregunta sobre lo que hubiese sucedido con la causa revolucionaria si París se hubiese rendido mansamente ante la perfidia de Thiers y sus aliados.
Por otro lado, una cosa de la que estamos seguros es de que esta gran tragedia ha enaltecido definitiva e irrevocablemente la causa del Socialismo a los ojos de todos aquellos que están preparados para considerarla con seriedad, y que se rehúsan a admitir la posibilidad de una derrota final. Porque afirmo solemne y deliberadamente que si a aquellos de nosotros que estamos vivos nos tocara participar de otra tragedia similar será más para nuestro bien que para nuestro mal. La verdad es que es más difícil vivir por una causa que morir por ella, y hiere la dignidad y el respeto propio de un hombre el estar siempre haciendo escandalosas declaraciones de devoción a la causa antes de lanzarse al campo de batalla, en donde luchará con su cuerpo.
Pero cuando se plantea la posibilidad del sacrificio físico se anuncian también los tiempos de una prueba que provoca en el hombre la debida inclinación trágica o lo deja de lado como a un bravucón inútil y vacío. Para usar una metáfora transparente, en la marcha al campo de batalla abundan las oportunidades para que los cobardes abandonen las filas, y así lo harán muchos cuyo coraje y devoción no estaban en duda ni para ellos mismos ni para los otros cuando todavía era lejano el día del combate real. Entonces, los tiempos de la prueba son buenos porque son tiempos de prueba; y podemos pensar de hecho que unos pocos entre aquellos que cayeron hace dieciséis años, que se expusieron a la muerte y a las heridas sin importar las consecuencias, eran meros fanfarrones improvisados que fueron capturados por la trampa. De aquellos cuyos nombres son bien conocidos esto está muy lejos de ser verdad y, ¿quién puede dudar de que la multitud anónima que murió de una manera tan heroica había sacrificado otras cosas día tras día antes de entregar su vida?
Es más, la mayoría de los hombres reflexivos dudan de que el mero ejercicio cotidiano de los deberes cívicos, aun cuando apunta a un fin social, será suficiente para sacar al mundo de su miseria y confusión actuales. Considérese la enorme masa de gente tan degradada por sus circunstancias que difícilmente pueda tener alguna esperanza en una redención que se les plantearía en tiempos pacíficos y constitucionales. Sin embargo, esta es precisamente la gente en favor de la cual trabajamos; y entonces, ¿no deben tomar parte en la obra? ¿Haremos las cosas de nuevo de acuerdo con el humillante lema positivista, «todo para ti, nada por ti»?
Mientras tanto en estas personas, a menos que nosotros los socialistas estemos completamente equivocados, germinan semillas de sentimientos viriles y sociales, que son capaces de un prolongado desarrollo; y es seguro que cuando llegue el momento en el que se manifestará su deseo, como lo hizo en los tiempos de la Comuna, para tenderse al alcance de sus manos, tomarán ciertamente parte en la obra, y en ese mismo acto abandonarán la ciénaga de degradación a la cual las ha arrojado nuestra falsa sociedad y en la cual las mantiene. La revolución por sí misma levantará a aquellos para quienes la revolución debe ser realizada. Su esperanza recién nacida traducida a la acción desarrollará sus cualidades sociales y humanas, y la misma lucha los preparará para recibir los beneficios de la nueva vida que la revolución hará posible para ellos.
Es por haber aprovechado la oportunidad que se les presentó para elevar de esta manera a la masa de los trabajadores al heroísmo que hoy celebramos a los combatientes de la Comuna de París. Es verdad que fracasaron en la conquista inmediata de la libertad material, pero avivaron y fortalecieron la idea de la libertad con sus valerosas acciones e hicieron posibles las esperanzas que tenemos hoy en día; y aunque hoy en día alguien dude de que estaban luchando por la emancipación de los trabajadores y de las trabajadoras, a sus enemigos de aquel tiempo no les cabía ninguna duda.
No veían en ellos a meros oponentes políticos, sino a «enemigos de la sociedad», personas que no podían vivir en el mismo mundo que ellos porque era diferente el fundamento de su visión de la vida, a saber, la humanidad en vez de la propiedad. Este es el motivo por el que el fracaso de la Comuna se celebró con tales hecatombes ofrecidas al dios de los burgueses, Mammón; un derroche de sangre y de crueldad en manos de los conquistadores sin parangón en los tiempos modernos. Y es asimismo el motivo por el cual nosotros los honramos como la piedra angular del nuevo mundo que está llamado a ser.
https://www.sinpermiso.info/textos/por-que-celebramos-la-comuna-de-paris
L'entrada Por qué celebramos la Comuna de París ha aparegut primer a Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya.
29/03/2021 - El significado de la Comuna de París. Entrevista a Kristin Ross

Kristin Ross, Manu Goswami
25/03/2021
El 18 de marzo de 1871, artesanos y comunistas, obreros y anarquistas, tomaron la ciudad de París y establecieron la Comuna. Este experimento radical de autogobierno socialista duró setenta y dos días antes de ser aplastado por una masacre brutal que instituyó la Tercera República Francesa. Pero desde aquel entonces, socialistas, anarquistas y marxistas no han dejado de debatir su significado.
En su importante libro, titulado Lujo comunal. El imaginario político de la Comuna de París, Kristin Ross define con claridad todas las polémicas que se desarrollaron alrededor la Comuna y sostiene que condensaron en falsas polarizaciones: anarquismo versus marxismo, campesinos versus obreros, terror jacobino revolucionario versus anarcosindicalismo, etc.
Ahora que la Guerra Fría terminó y el republicanismo francés se agotó, argumenta Ross, podemos liberar a la Comuna de esta esclerosis. Esta emancipación puede revitalizar a su vez a la izquierda contemporánea para que actúe y piense en función de los desafíos actuales. Ninguna obra pone más énfasis en la afirmación de Marx según la cual el mayor logro de la Comuna de París fue su existencia y su funcionamiento concretos.
Este libro vuelve a poner en escena a la Comuna de París en nuestra época. ¿Por qué la Comuna es un recurso que nos permite pensar reivindicaciones políticas actuales?
Me alegra que elijas la palabra “recurso” en vez de la palabra “lección”. Con frecuencia se insiste en que el pasado nos brinda lecciones o nos enseña los errores que deberíamos evitar. La literatura alrededor de la Comuna está plagada de cuestionamientos, de indicaciones sobre lo que se debería haber hecho y de un cierto regocijo por la enumeración de los errores: si los comuneros tan solo hubiesen hecho esto o aquello, si hubiesen sacado el dinero del banco, marchado a Versalles, hecho las paces con Versalles, o si hubiesen estado mejor organizados. ¡Entonces hubiesen triunfado!
Desde mi punto de vista, este tipo de superioridad teórica ex post facto es a la vez inútil y profundamente ahistórica. Nuestro mundo no es el mundo de los comuneros. Una vez que entendemos que esto es así, se vuelve más fácil percibir hasta qué punto su mundo es, de hecho, muy parecido al nuestro, más parecido tal vez que el mundo de nuestros padres.
La inestabilidad económica que define en la actualidad los modos de vida de la gente, especialmente de la gente joven, recuerda a la situación de los trabajadores y artesanos del S. XIX que hicieron la Comuna, la mayoría de los cuales pasaban el tiempo, no trabajando, sino buscando trabajo.
Luego de 2011, con el retorno de una estrategia política que se verifica prácticamente en todas partes y que está fundada en la ocupación del espacio y de los territorios, en la transformación de las ciudades –desde Estambul hasta Madrid, desde Montreal hasta Oakland– en centros de operaciones estratégicas, la Comuna de París adquirió una nueva visibilidad o iluminación y ganó otra vez la posibilidad de ser figurada en el presente.
Sus formas de invención política vuelven a estar disponibles para nosotros, no como lecciones, sino como recursos, o como lo que Andrew Ross denominó, refiriéndose a mi libro, «un archivo utilizable». La Comuna se convierte en la figura de una historia, y tal vez de un futuro, diferentes del curso que tomó la modernización capitalista, por un lado, y del socialismo de Estado utilitarista, por el otro.
Es un proyecto que creo que comparte mucha gente en la actualidad, y el imaginario de la Comuna es clave para ese proyecto. Por este motivo, en el libro intenté pensar la Comuna como lo que está detrás nuestro, en la medida en que pertenece al pasado, pero también como una especie de apertura, en medio de nuestras luchas contemporáneas, hacia un campo de futuros posibles.
«Lujo comunal» fue una de las consignas de la sección de artistas de la comuna y es el título de tu libro. ¿Podrías decirnos algo acerca de la génesis de esta frase?
A diferencia de «la república universal», «lujo comunal» no es una consigna muy conocida. Encontré la frase un poco escondida en la última oración del manifiesto que los artistas y los artesanos elaboraron durante la Comuna, en el momento en que estaban organizándose para conformar una federación. Para mí se convirtió en una especie de prisma mediante el cual refractar toda una serie de invenciones e ideas de la Comuna.
El autor de la frase, el decorador Eugène Pottier, es mejor conocido en la actualidad por su autoría de otro texto, la Internacional, que fue compuesta luego de la finalización de la Semana Sangrienta, cuando la sangre de la masacre todavía estaba fresca. A lo que tanto él como otros artesanos se referían con la expresión «lujo comunal» era a algo como un programa de «belleza pública»: mejorar los pueblos y las ciudades, garantizar el derecho de todas las personas a vivir y trabajar en un ambiente agradable.
Esto puede parecer una reivindicación pequeña, incluso «decorativa». Pero en realidad conlleva, no solo una reconfiguración completa de nuestra relación con el arte, sino también con el trabajo, con las relaciones sociales, con la naturaleza y con todo el entorno en el cual vivimos. Significa poner en funcionamiento dos de las consignas fundamentales de la Comuna: la descentralización y la participación. Significa desprivatizar el arte y la belleza, integrarlos completamente a la vida cotidiana y no mantenerlos ocultos en salones privados ni centralizarlos en obscenos monumentos nacionalistas.
Tal como dejaron en claro los comuneros, los recursos estéticos y los logros de una sociedad no deberían tomar la forma de lo que William Morris, refiriéndose a la columna Vendôme, denominó «esa base de tapicería napoleónica». Durante el período posterior a la Comuna, en las obras de Reclus, Morris y otros, muestro que la exigencia de que el arte y la belleza florecieran en la vida cotidiana contenía el esbozo de una serie de ideas que en la actualidad calificaríamos como «ecológicas», y que pueden encontrarse en la «noción crítica de belleza» de Morris, por ejemplo, o en la insistencia de Kropotkin sobre la importancia de la autosuficiencia regional.
En su dimensión más especulativa, el «lujo comunal» implica una serie de criterios o un sistema de valoración distinto al que nos brinda el mercado a la hora de decidir las cosas que tienen valor social y las que pueden calificarse como preciosas. La naturaleza no es valorada como una reserva de recursos, sino como un fin en sí mismo.
Tu libro extiende la vida de la Comuna a la obra de Kropotkin y a la del socialista británico William Morris, entre otros.
Es muy fácil sucumbir a la fascinación, en un sentido que es por cierto espantoso, frente a lo que Flaubert denominó la «goticidad» de la Comuna, con lo cual solo espero que haya querido referirse al horror injustificable de la Semana Sangrienta y a la masacre de miles de personas que le puso fin. No pretendo minimizar el significado de la masacre en ningún sentido. En efecto, creo que este intento extraordinario del Estado, que pretendió exterminar uno por uno y en bloque a su enemigo de clase, es un acto fundacional de la Tercera República.
Sin embargo, me concentré más en la documentación de lo que considero como las prolongaciones de la Comuna: la forma en la cual el pensamiento de los comuneros fue elaborado luego del fin de la Semana Sangrienta, cuando los sobrevivientes y exiliados se reunieron y trabajaron en conjunto con los simpatizantes que mencionaste, compañeros de ruta para quienes el acontecimiento de la Comuna había transformado profundamente lo que Jacques Rancière denominó «el reparto de lo sensible».
Describo la forma en la que el terremoto de la Comuna, concebida como un acontecimiento, junto a los debates y a la sociabilidad a los que contribuyeron sus sobrevivientes, cambió el método de estos pensadores, los temas que estudiaban, el panorama político e intelectual en el que se movían y, a fin de cuentas, su trayectoria. Estas repercusiones inmediatas son una continuación de la lucha por otros medios. Son parte del exceso de un acontecimiento, y son tan importantes en la lógica del acontecimiento como las acciones callejeras iniciales.
La transformación más importante tal vez se encuentre en la trayectoria de Marx luego de la Comuna. Se trata de una transformación que toma la forma paradójica de un fortalecimiento de su teoría y, al mismo tiempo, una ruptura con el concepto mismo de teoría. La Comuna dejó muy en claro para Marx, no solo que es verdad que las masas hacen la historia, sino que al hacerla influyen, además de en la realidad, en la teoría misma. De hecho, esto es a lo que se refería Henri Lefebvre cuando hablaba de la «dialéctica de lo vivido y lo concebido».
El pensamiento y la teoría de un movimiento se despliegan solo en paralelo y después del movimiento en sí mismo. Las acciones dan origen a los sueños, y no a la inversa.
Peter Kropotkin, Elise Reclus y William Morris querían, tal como se lee en tu libro, reunir las energías del pasado –asociadas a las formas precapitalistas y no capitalistas– con el potencial radical de las prácticas emergentes.
No solo Kropotkin, Reclus y Morris, sino también Marx. A todos les inquietaba la existencia «anacrónica» en su propia época de formas y modos de vida precapitalistas. Las comunidades campesinas rusas, sus formas comunales que se mantenían inalteradas desde hacía siglos, fueron un elemento muy importante en la reflexión de los socialistas occidentales. El desafío teórico que surgió luego de la Comuna giraba en torno a la cuestión de una forma comunal revitalizada: ¿cómo pensar en conjunto la impresionante insurrección que se había desarrollado en una de las capitales más grandes de Europa y la persistencia de estas antiguas formas comunistas en el campo?
Estos pensadores estaban extremadamente atentos a lo que podríamos denominar los «pliegues del tiempo», momentos en los cuales la continuidad de la modernidad capitalista parece abrirse como un huevo. Los historiadores en general le temen al anacronismo como si se tratara del peor error posible. Suelen rechazar, por ejemplo, el interés de Morris por la Islandia de su época y por su pasado medieval como si se tratara simplemente de una actitud nostálgica. Pero, de hecho, Morris era perfectamente capaz de percibir esas formas precapitalistas y los modos de vida que habían prosperado en la Islandia medieval como algo perdido, como una parte de la historia y, al mismo tiempo, como la figuración de un futuro posible.
Desde mi punto de vista, esto es una señal, no de nostalgia, sino de un modo de pensamiento profundamente histórico. De otra forma, no podríamos pensar la posibilidad del cambio ni vivir el presente como algo contingente y abierto.
https://www.sinpermiso.info/textos/el-significado-de-la-comuna-de-paris-entrevista-a-kristin-ross
L'entrada El significado de la Comuna de París. Entrevista a Kristin Ross ha aparegut primer a Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya.
31/05/2012 - “El català llengua Comuna”, desitjos, globus i catalans multiculturals!

El passat dia de Sant Jordi la plaça dels Àngels de barcelona va ser escenari d'una acció en què es va formar un mural humà. A vista d’ocell es podia llegir el lema el català llengua comuna. Aquesta acció es va enregistrar i aquesta semana s’ha estrenat a la xarxa el muntatge final, el vídeo del muralmob per la llengua.
Els participants a l’acció, ben alineats, van formar cadascuna de les lletres del lema, amb uns globus vermells a les mans, dels quals penjaven uns paperets amb desitjos sobre la llengua escrits per ells mateixos. A més de fer enlairar els globus cap al cel en un simbòlic acte col·lectiu, els participants també van dir-hi la seva:
“Tant és quin sigui el color de la meva pell o l’origen dels meus pares.”
“Tothom que aprèn el català li dóna un accent diferent i això m’encanta.”
“M’agrada el català perquè em fa igual que els meus amics.”
La iniciativa ha estat organitzada per la Plataforma per la Llengua i per 23 associacions de persones immigrades. L’objectiu és el de sensibilitzar sobre la necessitat de fer del català el vincle entre tots els ciutadans d’arreu del món que viuen al nostre país, l’element comú a totes les persones nouvingues, l’element inclusiu, vertebrador en definitiva d’una societat multicultural com la nostra.