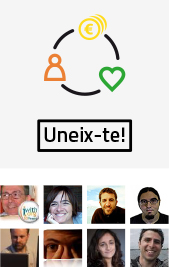Una advertencia al lector español: este artículo está pensado y escrito por un italiano para que lo lean lectores italianos. Usted, lector español, lo único que debe hacer es cambiar los términos italiano o Italia por español o España y entenderá perfectamente el verdadero sentido. Si además, los nombres de los políticos italianos citados los cambia por cualquiera de los ministros o ministras españoles, habrá llegado a le excelencia comprensiva.
Por Alessandro ROBECCHI
Es un fantasma que va de boca en boca, que rebota de las crónicas a los congresos, que entra y sale por los pliegues de cada discurso, que sirve de premisa para cualquier razonamiento, que engrasa los mecanismos de cualquier reflexión sobre la “renovación” italiana.
Es el fantasma del «mérito».
Si cada italiano pudiera ganar un euro cada vez que se cita el mérito, tendría el mérito de hacerse rico sin ningún mérito, exactamente como los ricos que siempre que pueden te sacuden la palabra «mérito» en tu cara.
Si, por lo demás, el mismo italiano tuviese un poco de memoria histórica sabría que la estafa está en el aire, como cada vez que una palabra irrumpe en la escena política y pierde el control, repetida obsesivamente, jamás explicada o argumentada. Un dogma: esto es el mérito.
Eran los años noventa cuando la palabra «flexibilidad» pasó en vuelo rasante, con bombardeo de saturación contra la población. Del ministro Treu (primer gobierno Prodi) en adelante, aquella fiebre contagió todo y a todos, con el resultado de producir cuarenta tipos diferentes de contratos de paraesclavitud a tiempo determinado. Una vez convertido en un país más moderno y flexible, Italia, como se ha visto, ha avanzado en eficiencia y riqueza. Después de todo, amputarse una pierna también es un buen sistema de adelgazamiento.
Cuando se comenzó a pronunciar la palabra «privatizaciones» estuvo claro para todos que los monopolios pasarían a convertirse en sociedades de accionistas permaneciendo realmente como monopolios. Por tanto, si tuviéramos algo de memoria en nuestro bagaje miraríamos al nuevo mantra del «mérito» con al menos un poco de escepticismo.
Y sin embargo: es un jolgorio.
Se piensa erróneamente que la sátira toma la palabra de la política para darle la vuelta y convertirla en paradoja. Por el contrario, se tiende a infravalorar que la política roba materiales a la sátira y —con un giro todavía aún más paradójico— la adapta a sus exigencias y a sus planes. Así, pocos saben que la palabra meritocracia deriva de una obra satírica de 1958, The Rise of Meritocracy 1870-2033, de Michael Young, que desenmascaraba y se reía, con viveza y sarcasmo, de la extravagante idea de una sociedad basada solo en el mérito. La meritocracia resultaba ser así como las campanas que tocan a muerto por la democracia: nunca más gobierno del pueblo sino gobierno de los mejores. Ya, los mejores ¿para hacer qué? Abróchense los cinturones, partimos.
Si está despegando o aterrizando en un avión, un querido y molesto pensamiento irá, junto al ansia de no derramar el vino, hacia el «mérito». Incluso sin daros cuenta un angelito de vuestro cerebro está pensando en el piloto, en el hecho de que es mejor que sea un tipo listo y no, por un decir, el novio de la hija del consejero delegado o del jefe de personal de la compañía aérea. Es lo mismo que queremos pensar del cirujano que nos opera, del chófer del autobús escolar que lleva a nuestros hijos, del maquinista del tren de alta velocidad o de nuestro asesor financiero. El mérito entendido como capacidad para hacer lo que se está haciendo es, en suma, un dato que se da por adquirido, al que la población tiene en consideración, al menos como autodefensa.
El discurso se hace aún más complejo en la situación actual de Italia, cuando son las clases dominantes quienes reclaman el mérito. Éstas no invocan casi nunca el mérito para sí (dando por descontado que, viviendo en la cima de la pirámide social, su mérito se da por supuesto), pero sí para todos los demás, y señaladamente para aquellos que podrían, eventualmente, tomar su puesto. La paradoja del mérito tal como hoy se viene esgrimiendo es muy divertida e instructiva. Se trata, sobre el papel, de hacer progresar a los mejores. Pero para decidir quiénes son los mejores está ya la estructura jerárquica, a menudo formada antes de la llegada del discurso del mérito. Por tanto, más que apertura de una perspectiva, el mérito se convierte en una carrera de obstáculos, con setos, muros y barreras bien colocadas para filtrar, seleccionar y detener la carrera de los presuntos «merecedores» a los que se evalúa el mérito.
Recordaba Bruno Trentin [2], de buena memoria, en un lucidísimo artículo (L’Unità del 13 de julio de 2006) que establecer los criterios del mérito ya es un discurso sobre el mérito. Hacía notar aquel viejo sindicalista la función antisindical de los complementos de mérito en la estructura retributiva del mundo obrero. Un premio para los puntuales, para quien no hace huelga, para quien no crea problemas, para quien no se pone enfermo ni siquiera cuando tiene fiebre, para quien acepta sin rechistar el aumento de los tiempos. Tiene más mérito no quien «sabe hacer» sino quien obedece.
¡Pero, señor mío, así era el viejo taylorismo!
Entremos en cambio ahora en cualquier oficina de la Italia moderna, en ese sector de servicios que retroceden hacia el pasado, en la antigua modernidad de los contratos basura, donde millares de jóvenes licenciados, cultos, sabios, manejan fotocopiadoras demostrando su perfecto conocimiento de la lengua inglesa (on, off, print). El mérito podrá ser valorado de esta manera: disponibilidad a trabajar más allá del horario, disponibilidad a quedarse en casa alguna semana o mes entre un contrato y el otro, desarrollo de funciones de trabajador dependiente también sin las garantías previstas y, no pocas veces, disponibilidad a sustituir a trabajadores despedidos con fuerte reducción de derechos y de salario. No hay duda que, para la empresa, son grandes méritos y que la frase “premiar el mérito” tiene aquí su directa e incontestable validez. El «premio» al mérito (naturalmente al mérito tal como lo entiende la empresa) no es ya, como en las viejas fábricas de las que hablaba Trentin, una añadidura paternalista a un derecho básico sino la confirmación misma de ese derecho: la renovación del contrato.
Por lo demás, hablar de mérito en Italia parece una operación más bien compleja. Basta con coger el elenco de participantes a los congresos, simposios, asambleas y convenios de jóvenes emprendedores italianos. La palabra «mérito» atiborra sus discursos, a menudo pronunciada con tonos tribunicios, acentos de Savonarola, con ultimátum. ¡Premiar el mérito! ¡Reconocer el mérito! ¡Valorar el mérito! ¡El país está parado porque el mérito no está debidamente considerado! Después, al hojear los apellidos de los indignados demandadores del mérito, se descubre que nueve de cada diez veces el mérito de su envidiable condición social está atribuido a la posición ventajosa, a la herencia del padre o del abuelo que han fundado la empresa, a los dineros de familia con los que han fundado su nueva empresa de innovación. En suma, a los méritos —o a las posiciones de privilegio— de otros.
Un país hereditario, donde el 40 por ciento de los arquitectos tiene un padre arquitecto, donde las farmacias se traspasan de padres a hijos como en las corporaciones de la Edad Media , donde ser notario es misión imposible para quien no descienda de estirpe de notarios —podemos decir que como los vinos y los quesos—, se tira de los pelos para imponer la palabra mérito. Un caso claro de intoxicación masiva: alguien ha disuelto ácido en los acueductos y todos están borrachos de meritocracia.
Por otra parte, los ejemplos históricos del mérito italiano son ellos mismos paradojas mortales. Hablar de mérito en el país de Francesco Cossiga, por ejemplo, es como hablar de felicidad matrimonial en casa de Barbazul. Un ministro del Interior en cuyo mandato se produce el secuestro del jefe de su partido, que es encontrado cadáver dos meses después, que dirige las investigaciones con la habilidad de un inspector Clouseau contra los irresistibles genios del mal antes de ser piadosamente jubilado sin elogios, incluso echado con ignominia, es premiado después con la primera carga del estado (Presidente de la República ), servido, reverenciado y también escuchado en los no raros momentos de locura [3].
Si hubiéramos seguido el férreo criterio del mérito, ciertamente, no habría ocurrido esto, lo cual no es sino una de las extraordinarias paradojas italianas, cosas viejas y con capa de polvo.
Sobre los méritos actuales, al contrario, se tiende a pasar. No porque no se hable de ello o porque no consiga el honor de las crónicas, sino porque es frecuente ir rápidamente en socorro de los meritorios, defendiéndoles de la «culpa» de ser hijos de, nietos de, mujeres, cuñados. Por poner un ejemplo, sobre los dos trabajos (no precarios) de la hija de la ministra Fornero (en la misma universidad donde enseñan mamá y papá, además) se ha polemizado no poco [4]. También se ha hablado de la liquidación millonaria (3,6 millones de euros), tras un año de trabajo, del hijo de la ministra Cancellieri (en la aseguradora Fondiaria-Sai, de Salvatore Ligresti), recordando que la ministra había proclamado en otro tiempo que los jóvenes de hoy quieren que se les dé todo hecho y «aspiran a trabajar junto a papá y mamá» (¡todavía!). En este caso se apresura a decir que, sí, habrán tenido el camino allanado, pero son tan decididos, ¿qué culpa tienen de ello? ¿Se puede por ello castigarlos? Los otros, esos atrevidos pero sin adecuada familia, que se las arreglen. Por eso decimos que hay mérito y mérito: el turbo, sostenido por las condiciones sociales, y el sencillo, quizá excelente y comprobado, pero — ¡ay!— no dispuesto desde la salida en un poderoso trampolín. Sobre las prebendas de los distintos vástagos blasonados, sobre los afortunados herederos de rentas acumuladas a través de las generaciones precedentes, en suma, se discute todos los días, también con algún que otro escándalo, pero sin aparentes vías de salida. Todos jóvenes de mérito, se entiende, y todos con el mérito de tener lujosos carriles preferentes.
Por eso, no es verdad que el ascensor social esté parado; simplemente, está completo, ocupado por la nomenklatura, por lo que la gente normal debe usar la escalera, fatigándose y resoplando. Mientras asciende, escalón tras escalón, oye gritar al que sale del ascensor: ¡Mérito! ¡Ánimo! ¡Necesitamos mérito! De mis investigaciones, ciertamente generales, no ha salido un hijo de ministro o subsecretario, o de un gran ejecutivo público o privado, o de gerifalte de cualquier tipo, que se dedique a freír patatas en un McDonald o que lleve pizzas a domicilio. Estoy dispuesto a hacer penitencia si se me demuestra lo contrario, y además, ¡en ese caso llevaré dos pizzas, con anchoas!
Naturalmente, el discurso del mérito no está todo en lo dicho hasta aquí. Es más, lo descrito es sólo un efecto secundario. El discurso sobre el mérito florece exuberante precisamente porque la clase dirigente tiene poco o nada que ver con el mérito.
Y aquí surge la segunda paradoja sobre el mérito. La población que no alcanza los niveles altos invoca el mérito, el concurso no fraudulento, la posición adquirida por capacidad y no por pertenencia a la casta, el trabajo duro antes que el camino allanado. Es todo lo contrario de los privilegios, de las carreras ya planeadas, de las pasarelas preferenciales. Y por eso, hipnotizada por una perspectiva de justicia social basada en la competición, invoca el mérito no sabiendo o fingiendo no saber que su mérito será evaluado precisamente por quien está en lo alto.
El esclavo constructor de pirámides se indigna porque, trasportando dos piedras, tiene el mismo tratamiento que el esclavo que lleva una. Y pide al guardián armado con el látigo intervenir por sentido de justicia. Naturalmente, los concursos públicos para guardianes armados con látigo están bloqueados.
Así, sobre la valoración del mérito —y más allá, sobre la gentil concesión de una valoración del mérito— se adelanta la tercera y enorme paradoja del mérito, la más clamorosa, la más evidente y la menos examinada.
Imagine una carrera olímpica, por ejemplo los cien metros lisos. Ponga en la línea de salida a Usain Bolt, el enérgico velocista jamaicano, y a un joven de edad similar con una pierna enyesada y una mochila de cien kilos sobre la espalda. Así, a la llegada aplauda al ganador y reconózcale el mérito de su victoria. ¿Hecho? Perfecto, he aquí servida la exquisita especificidad italiana del discurso del mérito. Porque con la misma festiva altivez con que se invoca el mérito, al mismo tiempo se rechaza cualquier posible referencia a una palabra antigua y obsoleta, poco moderna y llena de polvo, nostálgica e ideológica: igualdad.
Mi hijo, nacido en una casa en la que se lee, se discute, se usa un italiano decente sin destrozar la sintaxis, se ven los telediarios, se viaja a capitales europeas, se visitan museos, se hace uso normal de la tecnología, compite en el mismo campeonato que su compañero de clase, un joven romaní de la etnia Sinti. Éste viene de una rulot gélida en invierno e incandescente en verano, y es posible que periódicamente derribada por las excavadoras de la policía local, frecuenta la escuela un día de cada tres y tiene la misma familiaridad con la lengua que yo con la física cuántica. ¿Cuál será el resultado de esta noble carrera de mérito? ¿Cuál de los dos subirá más velozmente la escala de la afirmación social? ¿Apostamos? Ganaré sin problemas y, como se puede comprender, con ventaja.
Por tanto, hablar de mérito sin hablar de igualdad parece ser una estafa hecha con habilidad. Estafa, porque el discurso conlleva un objetivo premio de mayoría para quien ya es favorito por posición social, tradición familiar, disponibilidad económica. Y habilidad, porque se trata de convencer a cualquiera que sea apenas poco más que absolutamente imbécil del hecho de que abrirse camino en el mundo depende solo de él, de su capacidad, de su mérito y no de la estructura de la sociedad, de sus mecanismos profundamente injustos.
En la práctica, cualquier discurso sobre el mérito que prescinda del discurso de la igualdad no es sino una clara propuesta conservadora, dirigida a conservar, evidentemente, los equilibrios existentes. Después de todo, no se escapa nadie el hilarante ballet de las previsiones que periódicamente muestran a los jóvenes las más fructíferas y prometedoras ramas de estudio. La licenciatura, el espejismo de promoción social de la generación del baby boom, ya no bastaba. Hacía falta el máster. Y, además, el máster en el extranjero. Y tras habernos encontrado con un ejército de licenciados y “masterizados” haciendo fotocopias en la oficina, nos hemos planteado el problema de disponer de una gran cantidad de licenciaturas cortas. Después se dice que un buen diploma habría sido mejor. Después se llega a decir que un buen trabajo manual habría estado mejor pagado. Ahora que tenemos una gran necesidad de fontaneros, de enfermeros y de albañiles, cuyo mérito será más fácil valorar.
Hermoso, ¿verdad? el mérito. Pero tenemos necesidad de proletarios, no de intelectuales pretenciosos. Los ataques al derecho al estudio, los recortes de la señora Gelmini, la ironía de la señora Fornero [5] acerca de los jóvenes melindrosos que deberían conformarse con el primer trabajo que tienen y el aumento de las tasas universitarias (este año, el 7 por ciento de media más que el año pasado) dicen mucho sobre esto. Y es que el mérito ha reducido en gran medida las insulsas pretensiones de la pequeña y mediana burguesía, la cual aspiraba a convertirse en clase media y ha vuelto a ser desalojada hacia abajo. Porque no lo merecía.
Y después, para cerrar el círculo, tenemos la última paradoja del engaño del mérito. ¿Y los que no lo merecen? En una sociedad tan obstinada y feroz para premiar el mérito, ¿qué hará finalmente el que precisamente no llega hasta allí? ¿El que no sabe hacer y no lo sabrá nunca, el que se queda atrás, el que rechaza el mecanismo, el que no está dotado? ¿Podría ser la roca Tarpea [6] una solución suficientemente moderna? ¿Un gran reformatorio para los no merecedores? ¿Una isla? ¿El destierro? Vamos, en el fondo no sería un precio demasiado caro para una sociedad de tipo liberal basada en el nuevo/viejo fetiche del siglo XIX. El mérito.
*************
Este artículo fue publicado en el sitio web de Micromega. Puede leer el original italiano en este enlace. La traducción la hizo J. Aristu, que lo ha publicado en el blog hermano En campo abierto.
[1] Angelino Alfano fue el secretario general del PDL, el partido de Berlusconi. Posteriormente ha roto con éste y ha formado un nuevo partido de derecha que está coaligado con el PD y forma parte del gobierno de Letta.
[2] Bruno Trentin, sindicalista, fue líder del sindicato metalúrgico y posteriormente secretario general de la CGIL. Murió en 2007
[3] Francesco Cossiga era ministro del Interior cuando el secuestro y asesinato de Aldo Moro (1978) y posteriormente fue elegido Presidente de la República italiana (1985) teniendo que abandonar la misma en 1993 a causa de un escándalo
[4] Para más información sobre este asunto se puede consultar esta página de Il Corriere de la Sera.
[5] Mariastella Gelmini, fue ministra de enseñanza y universidades en el gobierno Berlusconi entre 2008 y 2011. Elsa Fornero, ministra de Trabajo en el gobierno Monti.
[6] Lugar rocoso desde el que eran lanzados al vacío los traidores a Roma condenados a muerte.