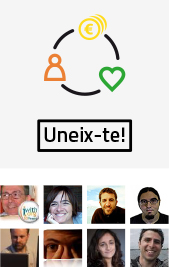Nota del blog. Esta cuarta (y última) entrega es la continuación de (3) "El golpe de Estado de los bancos y los gobiernos". La publicación original está en la revista http://www.sbilanciamoci.info/. Traducción de JLLB
Luciano Gallino
El hecho es que, por un lado, las leyes que han permitido el desastre de la economía se han concebido y puesto en marcha por los gobernantes, a menudo mediante un acuerdo preventivo con los dirigentes del mundo financiero e industrial; por otro lado, la expansión desgraciada y rapidísima de las finanzas en los años ochenta en adelante ha abierto nuevos espacios que para el derecho penal son, todavía, un terreno desconocido, según los juristas que se están ocupando de ello. El resultado fue el que se ha dicho: los dirigentes de los grupos financieros cuyos balances han sido enormes a causa de sus maniobras expresaron su malestar (aunque sólo lo hicieron excepcionalmente) por el daño que causaron a ahorradores y contribuyentes. Lo máximo que ha ocurrido es que estas sociedades han desemolsado cada una centenares de millones a la Fed o al Banco de Inglaterra para evitar que una causa civil, puesta en marcha por una serie de ahorradores perjudicados por los llamados títulos tóxicos, se transformase en una causa penal. Pero ningún ejecutivo ha pagado un solo dólar de su propio bolsillo. Incluso los que han sido forzados a dimitir se han ido llevándose indemnizaciones multimillonarias. En síntesis, ningún responsable de la crisis ha sido reconocido como tal, ni se le ha puesto ninguna sanción que no fuera la crítica de algunos medios de comunicación. Desde 2010 hasta la presente ha ocurrido en los países de la Unión Europa otra paradoja: millones de víctimas de la crisis han sido requeridos perentoriamente por sus respectivos gobiernos a pagar los daños que la crisis provocó.
La paradoja es una cadena que comprende diversos anillos. Son los siguientes:
Primero. Los mayores bancos europeos, en estrecha relación con los americanos, han acumulado deudas colosales antes y después de la crisis, especialmente a través de finanzas-sombra [aquellas que permiten crear créditos no controlados. ndt] y del dinero que ellas mismas han creado privadamente desde la nada o utilizando ampliamente la concesión de montañas de crédito sin tener en el balance los fondos respectivos. En algunos países de la UE el total de estas deudas privadas es igual a superior a su respectiva deuda pública.
Segundo. Los balances públicos, incluido el del Banco Central Europeo, sufrieron antes una fuerte caída de los ingresos a causa de las ventajas fiscales que los gobiernos concedieron a los contribuyentes más ricos y a las empresas en la última déca del pasado siglo y en el primer decenio del nuevo. Tras el 2007, se ha drenado el gasto a casusa de las sumas de dinero que se ha empeñado ante todo para salvar los bancos (más de 4 ytillones de euros en la UE durante el periodo del 2008 al 2011) y también debido al incremento de los subsidios de desempleo y similares, que son los efectos principales de la crisis.
Tercero. Los bancos han convencido a los gobiernos y a los políticos que les apoyan que si hubieran quebrado (aunque sólo fuera un solo banco, ni siquiera de los grandes) sería un desastre para toda la economía y la sociedad europea.
Cuarto. En vista de tal peligro –incrementado por el hecho de que los gastos y los créditos con garantía en los balances estatales no existían más recursos suficientes para salvar por segunda vez los bancos-- la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el FMI dieron manga ancha a los gobiernos para difundir una representación de la crisis en los presupuestos generales de los estados como si fuera el resultado de una excesiva generosidad del Estado de bienestar de las décadas precedentes.
Quinto. En presencia de estos vacíos de los presupuestos generales, los gobiernos decidieron poner en marcha una severa política de austeridad para reducir, sobre todo, el gasto, empezando por los capítulos de pensiones, sanidad y enseñanza, que son los pilares del llamado modelo social europeo.
Sexto. Las políticas de austeridad se han caracterizado ora por reformas nacionales del tipo de las reformas sobre pensiones, ora por los severos dictados que vinieron desde Bruselas. Entre estos destacan varios documentos sobre ellos se hablará más adelante como el Memorando impuesto a Grecia; el citado «pacto fiscal» («Tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza»), firmado por los jefes de gobierno de la UE en marzo de 2012 y aprobado por amplia mayoría por el parlamento italiano sin apenas discusión. En fin, el mecanismo europeo de estabilidad.
Séptimo. En apenas tres años, 2010 – 2012, las políticas de austeridad, pensadas y presentadas como antídotos seguros contra la crisis, la agravaron y prolongaron. El estancamiento de la economía se transformó en una severa recesión. Ello se evidenció en diversos países europeos e incluso en Alemania.
Octavo. Como consecuencia de la agravación de la crisis, el número de sus víctimas, especialmente los desempleados y legiones de precarios, aumentó posteriormente.
Noveno. Nadie podría creer en 2013, a seis años de distancia del estallido de la crisis, que el fin definitivo de ella esté próximo. Si se nos plantea como posible una paradójica concatenación de las decisiones y acontecimientos se puede pensar, en un principio, en una colosal serie de errores de los gobiernos de la UE. De hecho hay que ser obtusos en temas de política económica para creer que se puede remediar la crisis poniendo en marcha, en el transcurso de ella, intervenciones potentes contra los efectos de la recesión. No obstante –si bien la incapacidad económica de los sucesivos gobernantes de la UE está fuera de toda duda-- se estaría haciendo una injusticia a sus consejeros y funcionarios suponer que no han conseguido hacer ver a ministros y presidentes del Consejo y jefes de Estado que la austeridad, en la situación dada, era una receta suicida desde punto de vista económico y también del político. En realidad, los gobernantes europeos sabían –y saben perfectamente-- que sus políticas de austeridad están generando recesiones de larga duración. Pero el objetivo que les fue confiado por la clase dominante, de los que son una fracción representativa, no es ciertamente el saneamiento de la economía. Es ante todo la redistribución de la renta, de la riqueza y el poder político desde abajo hacia el vértice desde hace treinta años. Que ha estado en peligro por el hundimiento de las políticas económicas basadas en la expasión sin límites de la deuda y la creación de dinero privado por los bancos, lo que se puso de manifiesto con la explosión de la crisis financiera en el año 2007. Los ciudadanos de la UE, y los norteamericanos, soportaron antes unas cargas muy pesadas por el proceso de expropiación, seguido por las consecuencias directas de la crisis.
Sus gobiernos pensaron que difícilmente habrían soportado sin oposición alguna los costes sociales y personales bajo la forma del desmantelamiento de los sistemas de protección social y del empeoramiento de las condiciones de trabajo que sufrieron, al menos, durante dos generaciones. Sin embargo, este es el último territorio a conquistar para poder seguir con el drenaje de los recursos desde abajo hacia arriba. Un poder que está formado por billones de dólares anualmente de los sistemas de protección social, gran parte de los cuales –empezando por las pensiones-- representa el salario diferido y no una concesión del Estado. Los gobirnos de la UE han llevado a la práctica, con el fin de obtener que la clase que ellos representan pueda seguir sin demasiados obstáculos la distribución desde abajo hacia arriba; son dos estrategias que han sido muy eficaces después de 2010. La primera ha consistido en camuflar la crisis como si ella no fuera consecuencia del sistema bancario, provocada según ellos por un excesivo gasto social. En segundo lugar, en caso de que dicho esquema interpretativo no fuera suficiente para controlar a los ciudadanos, abrieron la puerta a un autoritarismo emergente. Y, así como en caso de guerra no se celebran elecciones para establecer quién y cómo deben racionarse los víveres, frente a la emergencia llamada «deuda excesiva del balance público», las medidas a poner en marcha para sobrevivir se conciben en reducidos órganos centrales, esto es, a partir del Consejo europeo, compuesto por los jefes de Estado o de gobierno de los estados miembros. En sus trabajos colaboran la Comisión europea (cuyo presidente forma parte del Consejo) y el Banco Central Europeo. También cuentan con el apoyo externo del FMI. Las medidas que toman son, posteriormente, llevadas a cabo por la Troika, a saber, la Comisión, el BCE y el FMI, que son enviadas a los respectivos parlamentos para que las aprueben. Así ha ocurrido con el memorando enviado a Grecia; con el paquete de medidas, orientado a desmantelar el Estado de bienestar, llamado Euro plus; el llamado pacto fiscal o Tratado de Estabilidad; la creación del Mecanismo europeo de estabilidad. Los parlamentos obedecen esta «exigencia de Europa», de la misma forma que un órgano político lo hace en situación de emergencia. Mediante este proceso, guiado por unas pocas decenas de personas en la UE, la democracia en la Unión sufre un rápido vaciamiento. Incluso el Tratado de la UE, donde el ejercicio concreto de la democracia recibe menos atención que el libre mercado y la compentencia, se pasa por alto bajo el perfil legal y constitucional de los dispositivos autoritarios de los gobiernos y la troika. Lo que este restringido grupo decide se presenta a centenares de millones de ciudadanos de la UE como alternativlos, o sea, privado de toda alternativa, y amenazando con el estallido del euro, etc.
Ante estas amenazas, que los medios de comunicación airean de manera estridente, los ciudadanos de los Estados fundamentales de la UE han sufrido –se puede decir que con la cabeza gacha-- las intervenciones del autoritarismo emergente de sus gobiernos y de la troika de Bruselas que está asumiendo el perfil de un golpe de Estado a plazos. Tras ello aparece la pregunta del «qué hacer». Es inútil esconder que para quienes piensan que podría existir otro mundo más allá del totalitarismo neoliberal, la situación es casi desesperada. El hecho es que esta ideología se ha extendido, empezando por la cultura, las ideas y la información.
Es instructivo a estos efectos el caso del Powell Memorando. Lewis F. Powell, un abogado que después fue juez de la Corte Suprema americana, en 1971 envió un memorando confidencial al presidente del Comité de Educación de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos con la idea de contrarrestar lo que entendía que era un ataque al sistema de libre empresa. Hoy estaría encantado de ver cómo se han aplicado con éxito sus propuestas, así como en los EE.UU. como en toda la UE. El Powell Memorando, hecho público varios años más tarde, proponía intervenir en las universidades, especialmente en las facultades de ciencias sociales, ya que científicos, políticos, economistas, sociólogos y muchos historiadores se orientaban en un sentido progresista, «incluso allá donde no están presentes los izquierdistas». Los libros de texto deberían estar sometidos a una revisión crítica por parte de eminentes estudiosos que “creyeran en el sistema”; el equilibrio existente entre dimensiones y peso de las facultades debería ser correcto. El memorando hacía indicaciones análogas para la televisión, la radio, la prensa, las revistas científicas y la publicidad. Incluso proponía la intervención en las editoras ya que publicaban toda una serie de libros y revistas que «elogian desde la revolución al amor libre, mientras que no se encuentra ningún libro atractivo y bien escrito que esté de nuestra parte» (9). Tras algunas décadas, las detalladas propuestas del Powell Memorando se han puesto en práctica tanto en los Estados Unidos como en Europa, registrando un éxito extraordinario. Los think tanks neoliberales han pasado de unas cuantas decinas a algunos centenares. Las modestas sumas en dólares o euros que se han invertido en campañas de lobbying para conseguir de los parlamentos leyes favorables al mercado, a la libre empresa y a las privatizaciones de todos los bienes públicos se han convertido en miles de millones anuales. En la misma proporción aumentaron las ayudas orientadas a candidatos idóneos en el momento de las elecciones. En las universidades americanas y europeas se salvaron las facultades de economía, previa una colonización casi total por parte de los «muchachos de Chicago», los ultraliberales discípulos de Milton Friedman. Sin embargo, todas las facultades de ciencias sociales, y más especialmente las de humanidades, han sido reducidas al mínimo. Lo muestran las clasificaciones para seleccionar qué universidad es la mejor. La excelencia de sus campus, que están a la altura de La Sorbona o la Nornal de Pisa, sólo alcanzan en dicha clasificación entre el número cien y el trescientos (10). En cuanto a la Tv y lo que publican las editoriales, el predominio de la información neoliberal no podría ser más evidente. La fábrica de la hegemonía, gramscianamente hablando, del consenso que no tiene necesidad (casi nunca) de recorrer a la violencia va a toda velocidad. Sin ella, sin la hegemonía, el golpe que dieron los bancos y los Estados europeos contra el Estado de bienestar y el trabajo no hubiera sido posible. Es preciso desmontar dicha fábrica si queremos conseguir reformas profundas del sistema financiero.
Notas
(8) L. F. Powell, Confidential Memorandum. Attack on American Free Enterprise System, enviado el 23 agosto 1971 a E. B. Sydnor jr, Chairman of Education Committee, US Chamber of Commerce, p. 8
(9) Ibid., p. 14.
(10) Véase la clasificación de los expertos, difundida en el verano de 2012 por la Universidad de Shanghai.