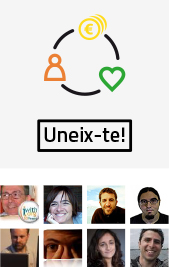Nota editorial. Segunda parte del artículo del mismo título. Referencia: http://encampoabierto.wordpress.com/2014/07/08/alberto-garzon-la-izquierda-necesaria-y-la-tercera-republica-2/#more-3969
Javier Aristu
Sigo dialogando con el texto de Alberto Garzón. Las largas horas del verano permiten un encuentro amable pero a la vez severo con las ideas del diputado de IU.
Hablábamos en la anterior entrada del nuevo paradigma que Garzón trata de convertir en el referente de la izquierda española para las próximas décadas: el republicanismo, entendido no cómo la simple sustitución de la corona por una presidencia de la república sino como un modelo de sociedad basada en unos objetivos —que según su autor serían la falta de acceso a los suministros más básicos, la falta de confianza en el sistema político y la creciente desigualdad que desborda la cohesión social— en un método de acceso a los mismos —el llamado proceso constituyente— y en unos procedimientos, los de la democracia directa.
Estado de bienestar
La denuncia que hace Garzón es evidente: la sociedad del bienestar, el llamado welfare state, comienza a entrar en crisis a partir de los años setenta del pasado siglo por dos razones, la dificultad de dicho estado para satisfacer las necesidades sociales a partir de un estado en crisis fiscal y, en consecuencia de lo anterior, la ofensiva liberal que propugna una nueva fase de acumulación a partir de la privatización de los recursos públicos y la construcción de un modelo social basado en el mercado como distribuidor de recursos. Por lo tanto, hay que estar de acuerdo con que los objetivos de un proyecto de emancipación social en esta fase de predominio absoluto del neoliberalismo deben ser precisamente los del acceso a los bienes básicos, el combate contra la desigualdad y la reconstrucción de un nuevo modelo político que sea capaz de dotar de confianza, hoy perdida, a los ciudadanos.
Ahora bien, poner de manifiesto las debilidades o insuficiencias del estado del bienestar no puede hacernos olvidar —y Garzón en mi opinión lo olvida o no lo quiere reconocer— que éste ha sido, sin ninguna duda, el momento en que la sociedad europea ha alcanzado mayores niveles de acceso a los bienes públicos (educación, sanidad, pensiones, cultura, seguridad social, etc.), mayores niveles de igualdad y redistribución de rentas y, a pesar de todas sus crisis de gobierno, mejor encaje entre sistema político y ciudadanía. El periodo de treinta años que va desde 1945 —justo al terminar la guerra y cuando el laborismo alcanza el gobierno en Reino Unido y se alcanza en la mayor parte de los países europeos (no precisamente en España) un pacto entre trabajadores y capital— hasta 1973 —la crisis del petróleo y la llegada a los gobiernos americanos y británicos de las ideas de Hayek y Friedman a través de Reagan y Thatcher—. Es sin duda el periodo de mayores conquistas sociales para los trabajadores. Solo en el otro modelo, el del bloque soviético, se intenta plantear otra manera de concebir el proyecto de igualdad que durante unas pocas décadas parece competir con el anterior pero que, al final, se hunde estrepitosamente dejando una herencia terrible y caótica en sus sociedades y en los territorios donde pretendió fundar la “nueva sociedad”. Garzón reconoce que aquel estado del bienestar creado en la placenta de los partidos socialdemócratas y acordado con los partidos liberales y social-cristianos “no dejaba de ser una conquista de la lucha obrera” (cap. 7. No pongo la página ya que al utilizar una edición electrónica del libro éstas no aparecen marcadas). Efectivamente, ese modelo social suponía un acuerdo entre capital y trabajo a partir de la concepción un modelo económico pactado entre capital-trabajo-estado, un modelo social de redistribución de rentas y de tendencia hacia la igualdad y, finalmente, un modelo político basado en el predominio de las instituciones de la democracia parlamentaria sobre cualquier otra instancia. Y dicho esto último tras las dos conflagraciones europeas que habían costado decenas de millones de muertos y tras las experiencias del fascismo suponía una auténtica victoria para los trabajadores. Algunos partidos de la izquierda comunista —véase el francés— siempre despotricaron de él aunque el sindicato de su influencia participase en todo acuerdo social; otros como el partido italiano (PCI) se involucraron desde el principio o, si no, a partir de 1956 con la crisis húngara, entrando de lleno en una práctica que sin ser reformista a la manera socialdemócrata apuntaba a un proyecto de reformismo fuerte, término con el que se querían distinguir de la componente socialista.
En definitiva, nos guste o no, el llamado estado de bienestar ha sido una verdadera conquista de los trabajadores, ha supuesto una etapa donde estos han alcanzado conquistas que nunca se pensaba iban a alcanzar y, no es casualidad, de ahí que sea en estos momentos cuando se ataque y pretenda desmantelar las mismas por parte del capital. El estado de bienestar no fue solo una propuesta de la socialdemocracia para frenar el avance ideológico del comunismo que venía de la URSS en 1945 —se lo he escuchado decir a Garzón alguna vez—; esta sería una apreciación parcial y no global. Como él muy bien dice en su libro también en el campo socialdemócrata se pensaba y reflexionaba aunque las propuestas no gustasen al otro sector. Y es evidente que ese modelo surge de varias experiencias históricas —las crisis de 1917, de 1929 y el auge de los fascismos— y de un caudal teórico acumulado desde finales del siglo XIX que da lugar a ese “reformismo de estado” que ha caracterizado a la izquierda gobernante desde 1945 (antes en algún que otro país nórdico). La cuestión es dilucidar si la actual crisis es una crisis coyuntural o definitiva de ese modelo de sociedad del bienestar y cuál sería, en su caso, la alternativa. Algunos plantearon dicho debate desde la extinción del modelo de capitalismo industrial fordista y el surgimiento de un nuevo paradigma de capitalismo financiero global (Bruno Trentin) que obliga a repensar fundamentos y proyectos, sin duda, pero nadie en su sano juicio puede plantear un salto en el vacío desde la crisis del estado del bienestar… a un no se sabe qué al que le ponemos nombre —proceso constituyente o democracia sustantiva— pero no le dotamos de semántica, de contenidos.
¿Cuál es la alternativa al estado de bienestar? ¿Cuál es el programa alternativo al neoliberal? ¿Cómo hacer frente a esta crisis social para salir no peor que antes sino precisamente con más y mejores conquistas para trabajadores y ciudadanos? Quien le ponga ese cascabel al gato será el que reciba el consenso ciudadano. De cualquier modo insisto en que no creo que las cosas vayan por donde propone Garzón, procesos constituyentes, construcciones de modelos democráticos que no recogen los patrimonios culturales y políticos de sus antecesores, desprecio teórico de lo que el movimiento político de los trabajadores, a través de sus luchas, derrotas y victorias, ha venido desarrollando en este solar llamado Europa.
Europa
Y aquí alcanzamos uno de los a mi parecer déficits fundamentales de la propuesta del diputado de IU, la cuestión Europa. La izquierda española de matriz comunista nunca entendió de verdad el proyecto europeo. Cuando este nace en los años 50 del pasado siglo, a partir de las iniciativas de Schuman y Monnet respecto del carbón y el acero y el posterior tratado de Roma de 1957 que da origen a la Comunidad Económica Europea, se encuentra con la enemistad o la clara oposición de la izquierda comunista. Solo hacia mitad de los años sesenta el partido italiano (PCI) apuesta claramente por formar parte de esa dinámica y marco político con todas las consecuencias, y el español (PCE) aprobará a principio de los años 70 la política de integrarse en el Mercado Común, en Europa, lo cual le conllevó una de las tantas crisis y escisiones que ha tenido a lo largo de su historia. Desde 1974 este partido se considera parte del proyecto europeo hasta el punto de denominar “eurocomunismo” a su nueva estrategia de despegue del bloque soviético. Podemos decir, por tanto, que desde ese momento la mayoría de la izquierda comunista (PCE) asume el proyecto europeo y lo considera componente estratégico de su programa. Todo eso viene a estallar ligado con la crisis de sucesión a Carrillo y las posteriores secuelas dentro de ese partido. A partir de los años 90 podemos decir que el partido en el que milita Garzón se desprende de la cobertura europeísta y comienza a desarrollar un proyecto antieuropeo que llega a su culmen con la entrada en el euro y la constitución de nuevos y complejos marcos de soberanía europea, lo que se denominan Tratados de Maastricht, Niza y Lisboa. Desde entonces ese sector de la izquierda española, como ocurre en otros países, dejó de formar parte del “europeísmo de izquierdas” y pasó a constituirse en ariete contra la construcción de un determinado modelo de unificación europea.
Y aquí se me podrá decir que no es verdad, que dicha izquierda es europeísta pero de otra manera, que no es lo mismo estar contra el euro que contra Europa, que una cosa es la Europa de los pueblos y otra la de los mercaderes. Sin embargo la realidad es terca: a lo largo de los últimos años en los que venimos observando la evolución del proyecto europeo siempre nos hemos encontrado con un discurso escéptico si no contrario u opositor desde la dirección de IU. Aun formando parte del parlamento europeo, participando en las elecciones europeas y coordinándose en grupos de izquierda europea, la música que sonaba desde esa cultura izquierdista era la de el enfrentamiento con Europa, muchas veces desde un discurso nacionalista o incluso patriótico que daba rubor. Bajo una retórica de crítica contra las decisiones de la Comisión , o del Consejo —que muchas de ellas podían ser compartidas sin ninguna duda— latía una conciencia a veces difusa y a veces explícita de “conflicto genético” con el proyecto Europa. Y en esas estamos con este libro de Alberto Garzón donde sigue latiendo esa vieja mala conciencia de pensar que la actual Europa es resultado de un diseño maligno desde el principio: “la arquitectura europea se ha ido construyendo al servicio de los intereses de las principales potencias económicas, especialmente Alemania, y de sus grandes empresas financieras” (cap. 7). Lenguaje y perspectiva que nos recuerda a otras del pasado y donde rezuma un espíritu de casamata, de fortín ideológico, incapaz de salir a campo abierto (perdóneseme la licencia de autocitarnos) a batirse con las armas de las ideas, del conflicto y de los programas. La Unión Europea es y lo ha sido desde su idea generadora un territorio de conflictos, donde no era menor el de tipo social y donde ha destacado el de la competencia de soberanías entre naciones ya periclitadas o en estado de desguace, con otras formas de un nuevo federalismo o cooperación supra nacional. Nunca vamos a construir la Europa de nuestros deseos desde nuestro cuartel. ¿Quién va a negar que asistimos a una potente hegemonía del capitalismo financiero sobre el proyecto Europa? ¿Quién puede rechazar la idea de dotar de mayor democracia y transparencia a las instituciones? ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con los que creen que en estos días los bancos predominan sobre los pueblos? ¿Quién va a ser tan lerdo como para no aceptar que instrumentos como la Troika deben desaparecer de la vida democrática de nuestras sociedades?
Ahora bien, ¿cómo vamos a cambiar este estado de cosas? ¿Negando el proyecto Europa —que es algo histórico y concreto, una criatura social dotada de cuerpo y alma, no una quimera que tenemos en mente— o por el contrario metiéndonos hasta el fondo en él para cambiarlo desde dentro? ¿Tan poco hemos leído a Gramsci, querido Alberto, como para negarlo de manera tan clara? Me he frustrado al ver que entre la gran cantidad de páginas que ha escrito nuestro autor casi ninguna se refiere a este proyecto que, de una manera u otra, afecta de forma decisiva a la vida de los españoles (como a la de cualquier europeo), está constituyéndose en factor determinante de la vida de las naciones del viejo continente y, entre otras razones, está liquidando las viejas formas nacionales de intervenir en el escenario político. Europa ya no es asunto de política exterior, es asunto de política interior y si no se es capaz de tener una política para Europa es que no hay mimbres para desarrollar una política para el país. No basta con criticar y pedir la desaparición del Banco Central Europeo; hay que decir con qué instrumento lo sustituimos a fin de aplicar una política monetaria común. No basta con decir que la Comisión no es una institución democrática; hay que decir cómo podemos constituir un gobierno central europeo que responda a los principios de democracia, eficacia y transparencia. No basta con decir que Alemania está imponiendo su política a todos los demás; hay que proponer cuál es la estrategia para que los trabajadores alemanes se alíen con los españoles, y los griegos, a fin de doblar la fuerza del capitalismo alemán. Por eso el problema no se define bien diciendo sólo que Alemania está forzando a las demás naciones a políticas nocivas: ¿no sería más claro para todos decir que el capital europeo (es decir, el alemán, británico, francés, belga, etc.) está imponiendo al conjunto de los trabajadores y ciudadanos de los países europeos medidas que tienden a reducir su bienestar y a colocar al trabajo en una posición cada vez más subordinada y sin derechos? ¿No hay que empezar por recuperar ese lenguaje social que es capaz de clarificar los conflictos y desmitificar juegos de palabras? El problema de Europa no es que Alemania está imponiéndose a las demás naciones; no, el problema es que el capital se está imponiendo al mundo del trabajo. Así de claro. Y eso lo están pagando todos los ciudadanos con sus pensiones, sus prestaciones sociales, sus libertades.
En definitiva, o la izquierda radical reelabora su proyecto europeo o pasará a la historia, como pasaron otras anteriormente, al olvido.
En la siguiente tercera entrada acabaremos este comentario a la obra de Alberto Garzón.